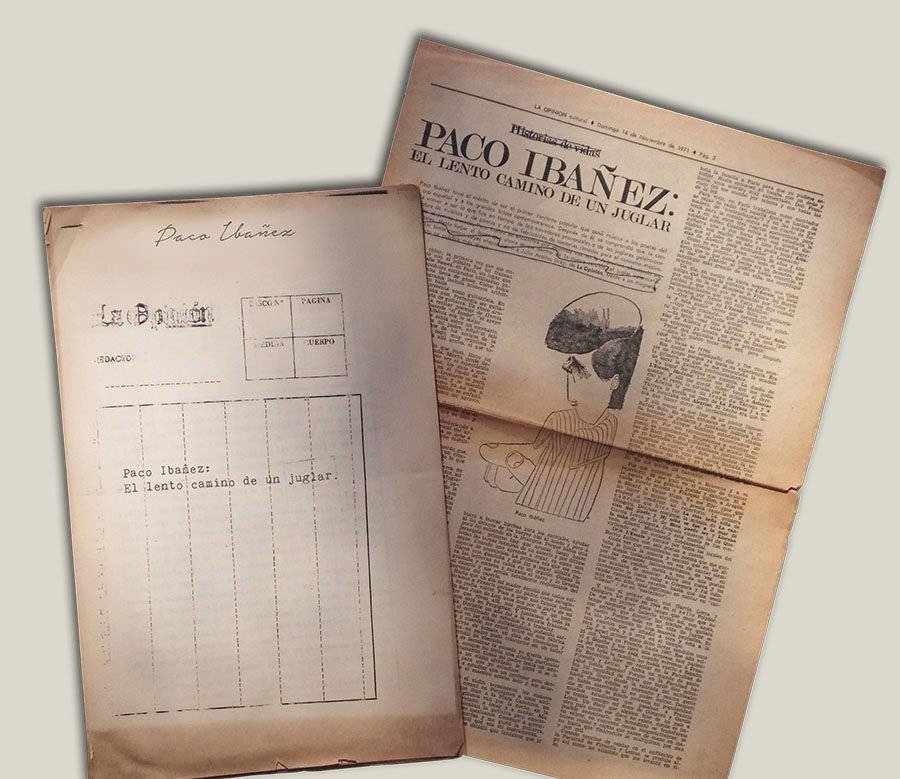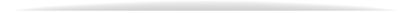
Paco Ibánez

Aquel sábado me presenté como guitarrista. En ese entonces no cantaba aún. Pretendía ser guitarrista clásico, concertista de guitarra. Un chico uruguayo, Leonardo, iba a recitar poemas de García Lorca y yo tenía que hacerle el fondo, el apoyo musical. Elegí lo que me parecía lo mejor: Asturias de Albéniz.
Era la primera vez que subía sobre un escenario. Estaba mi madre, estaba mi padre, estaban mis hermanos y muchos de los amigos de la familia. Mi madre, sobre todo, muy orgullosa les decía a todos:
─ El que está allá arriba, el que toca la guitarra, es mi hijo.
En un momento, no sé lo que pasó. Hubo un barullo en la puerta de entrada. Mucha gente llegaba y pujaba por entrar y por ver el espectáculo y hablaba en voz alta, chillaban, los unos a quejarse; los otros empujaban y en el fondo de la sala se armó un lío. De repente, Leonardo se paró, así, neto; dio la media vuelta y se marchó, dejándome en el escenario. Y como yo no iba a seguir solo, también lo seguí. El público se enfadó, consideró eso como una ofensa, como un agravio. A la salida, nos querían pegar.
Mi madre se llevó un sofocón y un disgusto grandioso porque antes había estado diciendo que el que estaba sentado con la guitarra era su hijo y ahora la había dejado tan mal.
Para mí fue el desastre, mi padre, obedeciendo a “cánones rígidos y estables sobre la moral del artista y su comportamiento” (“Un artista se debe a su público, etc.”) me dio un gran sermón moralizante.
¡Por fin terminó la hora esa! Pero recuerdo que momentos antes de salir a escena, como en un cinematógrafo loco pasaron las escenas de todo lo que había vivido hasta “ese momento capital”.
Me vi a los 5 años en el caserío, cerca de San Sebastián donde viví con mis tíos. Mi padre, mi madre y nosotros, sus hijos, nos habíamos refugiado en Francia luego de la guerra civil. A mi padre, los alemanes lo hicieron prisionero cuando la invasión; mi madre se quedó sola y entonces, nos mandó, a mí y a mi hermano, de vuelta a España, a casa de sus padres, de mis abuelos y mis tíos. Ella volvió, también, pero se quedó en San Sebastián con mi hermana y mi hermano. A mí me dejaron en el caserío.
Chico: allí viví durante nueve años. Al principio iba a la escuela del pueblo y después de la escuela era mi tarea darles la comida a los conejos, a los pollos, a las gallinas, a las vacas, a las terneras, a todos los habitantes de la granja.
Muchas veces llevaba las vacas al monte. Salía por la mañana temprano y hasta que no pasara el rápido de San Sebastián a Madrid, no podía volver. El tren era mi reloj, chico. Y yo esperando, esperando y esperando a ver cuándo iba a pasar ese tren. La desgracia, chico, era que siempre pasaba con mucho retraso. Después volvía a casa.
Mi tío era muy rígido, muy severo. Había perdido una mano durante la guerra civil. Cuando me portaba mal, cuando hacía alguna diablura, me enseñaba el muñón y me decía:
─ ¡Mira, esto me lo hizo tu padre! ─porque él había peleado del lado de los nacionales y mi padre en el de la República. Después me daba un mamporro que ¡ay Jesús!
En la casa también vivía otro tío, pero este estaba loco, encerrado en su habitación, con la puerta siempre con llave y en las ventanas con unos barrotes de hierro tremendos. Mi tío Jesús −que así se llamaba el loco− era muy grande y muy fuerte. La primera vez que les colocaron barrotes a las ventanas, los tomó en sus manos y los dobló como manteca. Hubo que hacerle otros más fuertes.
Por la noche cantaba en vasco y marcaba el ritmo con un pedazo de hierro.
Un día, al caer la noche –nadie sabe cómo− el tío Jesús salió de su pieza y se metió en la nuestra, que estaba al lado. Yo estaba tirado en la cama medio dormido y me di cuenta de su presencia porque lo escuché cuando decía en vasco:
─ ¡Qué lindo que soy, qué lindo que soy!
Y se acariciaba la cara frente al espejo. Del susto fui a parar a las faldas de mi tía.
Entre vacas, conejos, pollos, terneras y la espera del tren y los sustos del tío Jesús, chico, pasaron nueve años. Todos los días eran iguales: ir con el burro a buscar hierbas para los animales, ayudar al tío delante de los bueyes con el arado y poco a poco fui subiendo en la jerarquía. Porque había una jerarquía: primero hay que ayudar, luego hacer todas las tareas menores de un caserío y por último segar. Cuando uno aprende a segar, es como una especie de promoción. La primera vez que me compraron una guadaña y que fui a segar alfalfa para las terneras no cabía en mi orgullo. Giraba la guadaña y cortaba y cargaba el carro y lo llevaba al caserío y me sentía totalmente responsable del porvenir del caserío.
Hasta que un día mi madre decidió que todos volviéramos a Francia porque mi padre, como refugiado, no podía volver. Poco a poco nos fuimos todos.
En San Juan de Luz, unos tíos por parte de mi madre que viven allí, nos pusieron en un tren que nos dejó en Perpignan. Y juntamos a toda la familia. Durante un año fui a la escuela francesa, saqué el certificado de estudios y a trabajar.
Empecé en las viñas, sulfatándolas, podando sarmientos y cuando me cansé, entré en una fábrica de conservas de tomate, en otras de chocolates; y por último, mi padre pudo colocarme en un taller como aprendiz de ebanista.
Después de terminar la escuela yo quería aprender música, aunque no tenía una afición particular por un instrumento. Como un amigo de mi padre tenía un violín olvidado, le pidió si se lo podía dejar para que yo estudiara.
Y comencé a estudiar con un profesor pero desgraciadamente el maestro estaba loco y me asustaba.
Cuando dejé el violín terminaron los sudores fríos. Entonces conocí en Perpignan a unos amigos españoles que iban a la Plaza Casanyes, un sitio donde los gitanos van por la noche, en la primavera y el verano, a tomar y a cantar. Mis amigos también tocaban la guitarra pero canciones, boleros y valses mexicanos. Comencé a aprender, toqué unos acordes y me gustó la guitarra. A partir de allí, sentí que era mi instrumento.
Entonces, mi padre decidió que teníamos que ir toda la familia a París para que yo pudiera estudiar. Hasta entonces yo tocaba con un dedo y hacía unos acordes muy elementales. Don Francisco Gil me enseñó por música y con todas las de la ley.
Para vivir en París trabajaba como montador de cajas de radio (en aquella época se hacían de madera, de “contrachapeao”).Y en las horas que tenía para la comida, me tomaba un cuarto de hora; así, en los otros tres cuartos aprovechaba para estudiar solfeo. Cuando volvía a casa, estudiaba la guitarra una o dos horas pero con mucha disciplina, con mucho esmero e hice tantos progresos que al cabo de un año ya podía tocar Asturias de Albéniz para acompañar a Leonardo.
Como yo era muy joven –tenía 20 años y ningún criterio propio− y como todo el mundo me decía que lo que había hecho era un desastre, que al dar ese plantón al público había cometido el sacrilegio más grande de mi vida, me mortifiqué mucho.
Un día, en medio de tanta negrura, una chica amiga que tocaba la guitarra en L’ Escale, un local que está en la rue Monsieur le Prince, del Barrio Latino, y que creo es conocido por todos los latinoamericanos que van a París, me dijo cuando yo pasaba frente al café Mabillon:
─Oye, Paco, que en L’ Escale falta un guitarrista y esta noche tienes que reemplazarlo.
─Oye ─le contesté─ que para tocar en público no estoy lo bastante armao.
─Es igual ─me dijo a los gritos─. Tú tocas Asturias de Albéniz y unas farrucas, y ya está.
Por ese entonces, ya tocaba un poco de flamenco.Pensé dos segundos. Luego le pregunté:
─ Esto lo puedo tocar una vez, pero después, ¿qué hago?
─ Lo tocas al revés.
Esa noche me acompañó ella y fue una especie de apoyo porque ya tenía su experiencia. Era la primera vez que se me presentaba la ocasión de tocar la guitarra profesionalmente.
Yo toqué las piezas que conocía. La dueña de L’ Escale, Madame Louise, me dijo que me podía quedar. Y allí me quedé, chico: tocaba al derecho y al revés, lo cortaba por la mitad, a Asturias de Albéniz le ponía un trozo de Tárrega y a Tárrega le zurcía un poco de La Farruca y a esta la mezclaba con Alegrías. El hecho es que tenía que hacer durar mi participación.
Ahí conocí al que hoy es un pintor famoso: Rafael Soto. En aquel entonces se ganaba la vida tocando la guitarra y cantando folclore latinoamericano. Aunque también estudiaba clásico como yo. Por eso, rápidamente encontramos un punto de coincidencia. Empezamos a estudiar cosas de Bach para dos guitarras. Y al mismo tiempo, yo aprendía ritmos y canciones sudamericanas. Y comencé a cantar con Soto haciéndole la segunda voz. Después vino una chica llamada Carmela, hicimos un trío y yo hice la tercera voz. Si hubiese venido otro, habría hecho la cuarta porque en verdad, chico, no me atrevía a cantar solo. No me sentía un cantante.
Por ese entonces descubrí a Brassens y su repertorio. Él me guió en el camino de musicalizar la poesía de los grandes poetas y cantarla. Él le había puesto música a François Villon, a Aragón, a Eluard, a Víctor Hugo. Yo me dije: “¿Por qué no hacer lo mismo con la poesía castellana?”. Y empecé a construir un repertorio. La primera canción que hice fue La más bella niña de Góngora. Después compuse la música de La canción del jinete y Mi niña se fue a la mar de García Lorca y la de Bien puede ser y Lloraba la niña, de Góngora. Después vinieron las de Quevedo, Alberti, Machado; y esta manía se fue convirtiendo en mi vocación fundamental.
Dejé L’ Escale y circulé por todos los locales del Barrio Latino con mis poetas a cuesta.
Cada vez que encontraba un poema que me gustaba, le hacía la música. Y ocurrió que en los sitios donde trabajábamos, en vez de cantar siempre las canciones latinoamericanas, de vez en cuando, de rondón, metía a uno de mis poetas que acababa de musicalizar. Entre una cueca y un carnavalito, lo hacía colar a Góngora y fui colocando canción tras canción hasta que me sentí más en mi sitio, más legitimao en cantar en “castellano” y no en “casteyano”.
Y vino el primer disco, con García Lorca y Góngora. Lo grabé en 1964 en el sello Polydor. De ese mi primer disco tengo que decir que no tengo memoria de haberlo vivido así, con ansia, con anhelo, que durante las noches me quitara el sueño. Porque todo en mi vida de juglar se ha ido produciendo de una manera paulatina. Es una canción que se añadió a otra y esta a la otra y a otra y a otra en el tiempo.
De aquel primer disco debo llevar vendidos unos 25 mil, todos en Francia hasta 1977. Ese año volví a España y me llevé una sorpresa casi parienta del susto. Desde 1948, cuando volvimos a Francia con toda la familia, no había vuelto a España. En Barcelona hice un recital en la Facultad de Filosofía y Letras. Y había un mundo de gente. ¿Qué había pasado? Porque en la Facultad había tal cantidad de gente que tardé diez minutos para llegar desde la entrada del anfiteatro hasta donde estaba el escenario; y mucha gente se había marchado por no poder entrar. Después me di cuenta de dónde provenía mi popularidad: muchos estudiantes que pasaban a Francia se traían consigo mi disco de Góngora y García Lorca. Un disco que alguien trae de un país a otro país donde ese disco no existe, donde es imposible encontrarlo, de inmediato se transforma en veinte, en cuarenta cintas magnetofónicas; se hacen copias y copias que pasan de mano en mano hasta que finalmente se multiplican por cien y por mil.
Cuando terminé de cantar en el anfiteatro de la Facultad de Filosofía y Letras, se produjo algo así como un estallido que me levantó en vilo.