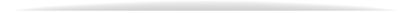
Irma Costanzo

A los 4 años cantaba con mi padre el “Vals de Musetta” de La Bohѐme de Pucccini. Cuando llegaban los agudos, mi progenitor me ofrecía una mandarina o la repetición del postre y me lo pasaba.
Mi padre se llamaba Vicente Costanzo y mi madre Dominga Cacciatore, ambos eran italianos, para más precisión: de Calabria. Él era del pueblo de San Constantino, cerca de Catanzaro; y mi madre, de otra aldea aún más chica, San Leone.
Mi casa de Villa del Parque era una típica casa, de aquellas que construían los inmigrantes italianos: una sala en la parte delantera, el dormitorio, el baño, otra habitación y la cocina, con el aditamento del garaje porque mi padre era chofer de un señor muy rico llamado Aquilino C. Colombo. Ahora hay un pasaje con su nombre.
Cuando nos cambiamos a esa casa, en Jonte al 3500, había poquísimas casas en la vecindad. Con mi hermano y otros chicos del barrio jugábamos en un potrero que había enfrente. Mi hermano Francisco, Chicho, me cuidaba mucho, al estilo “mafia”.
Mi madre murió cuando yo tenía 13 años, poco antes de que yo diera mi primer concierto de guitarra. Recuerdo que era muy bondadosa y tenía un gran sentido de la caridad. Los domingos nos llevaba a visitar enfermos en los hospitales, muchos de los cuales no eran ni conocidos. Por esos años de mi infancia había llegado al país la penicilina y como mi madre era la única que sabía dar inyecciones en el barrio, los vecinos venían a llamarla cada vez que tenían un enfermo.
Mi primer intento de estudiar piano fracasó. Resolví que la profesora no me gustaba. Fui a dos o tres clases y no quise volver. Ahora bien, en casa vivía un hermano de mi madre, el tío José Cacciatore, un gran aficionado a la guitarra. Trabajaba toda la semana y los sábados y domingos estudiaba todo el día, de la mañana hasta la noche, motivo por el cual mi mamá odiaba la guitarra amablemente. Mi tío era de esas personas que tomaban una frase o dos o tres compases musicales y hasta que no los sacaba perfectamente bien no pasaba a los siguientes. Era capaz de estar horas y horas repitiendo lo mismo, algo que era una verdadera tortura para quienes lo escuchaban.
Yo admiraba mucho a mi tío. Era dibujante de planos. En el fondo de la casa había construido un cuartito donde trabajaba y donde estudiaba mi hermano Chicho, que iba a la escuela tecnológica. Allí tenían su tablero de dibujo y como yo era muy metida iba con mis lápices y un día llegué a estropearles un trabajo importante. Para evitar que yo entrara me pusieron en la puerta de la piecita del fondo una foto de Tárrega que era para mí una especie de cuco terrible. Era una foto famosa donde están Albéniz y otros amigos, todos barbudos, escuchando al maestro mientras toca la guitarra.
Los sábados y domingos mi tío comenzó a darme clases o mejor dicho me pasaba lo que le enseñaba un maestro español, don Vicente Gascón, que después fue maestro mío.
Comencé a estudiar la guitarra antes de ir a la escuela. Tenía 6 años. Y la primera vez que actué en público fue en el cine Sol de Mayo en uno de los festivales de mi colegio. Me disfrazaron de paisana y toqué una vidalita.
Finalmente me recibí de “Profesora superior de guitarra, teoría y solfeo”, con medalla de oro y diploma, cosas que no sirven para nada, por supuesto.
A los 15 años hice mi primera gira al Interior. Fui a Corrientes, más precisamente a Goya, integrando una embajada cultural formada por músicos, recitadores, (como se estilaba en esa época) conferencistas y una cantante, señora mayor a la que me confiaron. Me hicieron una despedida. Al día siguiente tenía que madrugar. Mi padre siempre se levantaba al alba pero esa vez se quedó dormido y yo, como confiaba en él, perdí el tren; para subsanarlo apeló a un recurso heroico: después de tomarse unos mates –cosa que no dejaba de hacer todas las mañanas por más “tano” que fuera− agarró el auto y me llevó hasta Rosario corriendo al tren hasta alcanzarlo.
En ese entonces, la gran estrella de la guitarra era María Luisa Anido, y siguió siéndolo por muchísimos años.
Yo, en mi primer concierto me sentía muy importante. No sé si como ella, pero creo que andaba muy cerca. Toqué algunas cosas de gran compromiso guitarrístico y mi tío, que me respaldaba mucho –en mí veía lo que él no había podido ser− me mandó unas canastas de flores impresionantes pero con tarjetas de otros para que no se notara. Él mismo hizo el programa y mandó las gacetillas a la prensa.
Después viajé bastante. Conocí mucho el Interior y lo hice con mucha fortuna. Creo que porque no era habitual que una mujer tocara la guitarra, sobre todo una chica tan jovencita. Recuerdo que cuando iba a estudiar, durante los primeros años, me daba mucha vergüenza salir con la guitarra. En la calle nunca faltaba alguien que me dijera en son de burla: “¡Tocate un tango, piba!”.
El público de los conciertos de guitarra, en ese entonces, estaba compuesto por aficionados muy entendidos. Era el público que iba a escuchar a Segovia y sobre todo, a los guitarristas que iban surgiendo. Los conciertos tenían lugar en la Sociedad Guitarrística Argentina o en Amigos de la Guitarra, entidad que ya no existe.
Conocí a Yepes a través de mi novio, Alfredo Scalise –que después fue mi primer marido– periodista que, muy interesado en todo el movimiento artístico fue a hacerle una nota y me llevó. Yepes venía por primera vez a Buenos Aires, era muy joven: supongo que tendría 26 o 27 años. Para ese entonces, yo tenía un disco suyo que no sé cómo había llegado a mi poder, ya que casi no se lo conocía; yo sentía mucha admiración por la persona que tocaba en esa grabación y quise conocerlo. Luego de la entrevista fuimos a cenar y Yepes se interesó mucho por mi trabajo y me apoyó, sobre todo, espiritualmente.
Después, cuando me casé, en 1962, hice una gira muy grande. Todo comenzó cuando me invitaron a Japón a dar dos conciertos y yo, que cuando tengo una oportunidad no la dejo escapar, me conseguí otros conciertos en Chile, en Perú. Y así fui transitando hasta llegar a Japón: tuve tanto éxito que, en vez de dos recitales, hice catorce.
En esa época yo tenía el cabello muy rizado, que no estaba de moda, por lo que tenía constantemente que ir a planchármelo. Y como en Japón tocaba cada día por medio o cada dos días, iba mucho a la peluquería. Un día le pido a mi traductor que me tome hora por teléfono para no demorarme. Oigo que llama desde el hotel. Comienza a hablar. De tanto en tanto hacía pequeños saludos con la cabeza. Pasa el tiempo, diez minutos exactos. Al fin corta. Le digo:
─ ¿A qué hora tengo que ir?
Me responde con los mismos saludos:
─ Ay, Irma. Era equivocado…!
Durante todo ese tiempo había estado pidiendo perdón por el error.
Como mis conciertos tuvieron eco, me invitaron de Taiwán. En ese entonces madame Chiang Kai-shek estaba muy interesada por la música. En Taipei fui la primera intérprete de guitarra que dio un concierto. Hasta ese entonces los chinos insulares desconocían el instrumento. Y esa actuación se la debo a un gran diplomático, Ernesto Holsmann.
De Taiwán pasé primero a Tailandia, luego a la India. Tenía 23 años. Todo un mundo se abría para mí. Sentía una responsabilidad terrible. Conocí Israel y me impresionó este país con tanta fuerza de voluntad. Y llegué a Europa. Había hecho el camino de Sebastián de Elcano, nada más que yo salí de América y por el Este llegué a Europa.
El primer país de Europa donde toqué fue Grecia. Grabé para la Radio Nacional en Atenas con tanto éxito que incluso muchos años después continuaban transmitiendo esa grabación mía. Toqué en París para la Radio Televisión Francesa; y en Madrid, invitada por Narciso Yepes.
En 1976 hice un viaje a Sicilia y me dije:
“Ya que voy a Sicilia quiero conocer el pueblo de mis padres”.
Y fui a San Leone, donde nació mi hermano, sabiendo que allí no quedaban parientes. La única hermana de mi padre vivía con sus hijos en Milán.
Fui con Clodi Herman, una amiga mía a quien quiero mucho y cuyo padre fue uno de los fundadores de Bonafide. Clodi iba a París y decidimos encontrarnos en Sicilia para luego seguir recorriendo el sur de Italia puesto que yo ya había terminado los compromisos de una gira de conciertos. Tenía una semana de tiempo antes de ir a grabar a Madrid.
Llegamos al pueblo que es una plaza, o como se dice en italiano: una piazza, un lugar sin árboles con la iglesia y cuatro o cinco casitas alrededor. Eso era todo.
Pero antes de llegar nos pusimos a buscar en el mapa. El pueblo era tan, pero tan chiquito que no figuraba. Con buen tino, mi amiga me dice:
─ Vamos a hacer una cosa. Acordate si tu mamá nombraba algún pueblo más importante y nos fijamos si figura en el mapa.
Me acordé que mi madre hablaba de un pueblo como si fuera Nueva York, donde estaba el municipio y donde iban a hacer las compras: Briático: era un puntito en el mapa, en el mapa enorme.
Y fuimos a Briático. Cuando llegamos, mi amiga me dijo:
─ Busquemos una señora que pueda tener la edad de tu madre y le preguntamos cómo hay que hacer para llegar a San Leone.
Vi una señora toda vestida de negro, de unos 70 años, precisamente la edad que mi madre podría haber tenido si hubiera vivido. Le pregunto en calabrés cómo podía hacer para llegar a San Leone.
La mujer me explicó detalladamente el camino, pero luego me dijo:
─ ¿Cómo es que usted, siendo de Roma ─había visto que nuestro auto tenía la chapa de Roma─ habla calabrés?
─ Yo no soy romana ─le contesté─, soy de Buenos Aires ─.La pobre mujer entendía menos:
─ Pero cómo… cómo… ─tartamudeaba la mujer.
─ Soy de Buenos Aires pero vengo a ver el pueblo de mi madre que sí era calabresa ─le respondí, viendo la aflicción de la buena señora.
─ ¿Y quién era su madre?
─ Mi madre era Domenica Cacciatore que se casó con Vicenzo Costanzo.
La mujer se quedó paralizada. Luego lanzó un alarido:
─ ¡¡¡Giuseppe, Michele, Francesco…!!! ─comenzó a llamar. Y la piazza se llenó de gente.
Comenzaron a salir de las casitas y a rodearme. Todo pasaba como si yo y mi amiga estuviéramos metidas dentro de una película de Vittorio De Sica. Mi amiga temblaba del susto.
La mujer me abrazaba, me besaba y seguía gritando:
─ ¡La figlia de Doménica!!! (la hija de Dominga).
Y ahí me contaron que mi madre era una de las pocas mujeres de San Leone que sabía leer y escribir, la que les hacía los sobres y las cartas para todos los maridos que se habían ido a América. También era la que enseñaba a coser, porque era modista. Entre los que nos rodeaban estaban algunas exalumnas de costura de mi madre. Y llegó otro que había vivido en Buenos Aires y que había estado en el entierro de mi mamá; se subió al estribo del auto y fue con nosotros 8 kilómetros hasta San Leone.
Era un pueblito muy chiquitito. No creo que haya habido más de catorce casas. Cuando llegamos, el que hacía de guía nos dijo:
─ ¡Lástima que no haya nadie de su familia! ¡Su tía no debe estar porque ella vive en Milán!
La tía Filomena, en los recuerdos de mi madre, era una mujer de agallas. En la familia se contaba que estando embarazada de su segundo hijo, uno de la mafia ─de la mafia menor que había en esos pueblos─ lo tenía amenazado de muerte a su marido. Un día, el hombre no quiso salir de la casa porque temblaba de miedo.
Al ver que su hombre daba vueltas por la casa y no iba a trabajar la tía Filomena lo encaró:
─ ¿Y por qué no vas al trabajo?
─ Hoy no salgo ─le respondió el tío todo avergonzado─ porque Pasquale me tiene amenazado.
─ ¿Quién? ─le gritó la tía Filomena.
─ ¡Pasquale!
─ Esperame acá ─le dijo la tía Filomena─, y se marchó resuelta.
El pobre mafioso cobró una paliza tan terrible que se tuvo que ir a América, pero de vergüenza.
Como el marido de la tía Filomena hacía fuegos artificiales y los fabricaba fumando, un día voló junto con todo el tallercito que tenía y ella quedó viuda con siete u ocho hijos. El mayor que ya era sastre se fue a trabajar a Milán y desde allí los fue llevando uno a uno. La última en abandonar el pueblo fue la tía Filomena. Pero no vendió la casa. La cerró. Ahora todos están bien económicamente: uno tiene una gran estación de servicio, y otros se dedican al comercio. Como me dijo la tía Filomena cuando la encontré:
─ Adesso siamo tutti sistemati (acomodados).
Nunca en mi vida la había visto a mi tía que era unos seis o siete años menor que mi padre, es decir que en ese entonces, estaba cerca de los 70 años.
─ De todas maneras ─le dije a mi acompañante─ aunque no haya familia quiero ver la casa. Quería sacar unas fotos para mostrárselas a mi hermano. Eran los últimos días de octubre. Se aproximaba noviembre y con él, el Día de los Muertos. Llegamos a la casa. La puerta estaba entreabierta. El hombre que me acompañaba golpeó la puerta y entró. Eso quería decir que gente había.
─ Si llega a estar mi tía ─le dije─ no le diga que estoy yo. Si está, yo entro. Mi amiga me esperaba en el Fiat y miraba las casitas todas blancas con sus puertas pintadas de verde y una iglesita que había que agacharse para entrar, aunque mi madre cuando me la contaba la hacía crecer tanto hasta transformarla en la basílica de Luján.
El hombre volvió.
─ La tía está ─me dijo─. Se quedará unos días. Ha venido por el Día de los Muertos. Ella vuelve todos los años para poner flores en la tumba de sus padres y de su marido.
Entré en la casa. La tía salió un poco con desconfianza.
─ ¿Usted es Filomena Costanzo? ─le pregunté en italiano.
─ ¡Presente! ─me contestó.
─ Yo soy su sobrina…
─ No puede ser. Mi sobrina está en Buenos Aires…
─ No…. No… Soy yo. Yo soy la hija de Vicenzo y de Doménica.
La tía me hace a un lado, sale a la puerta y comienza a llamar a gritos a todo el vecindario. Y vinieron todos, porque estaban esperando. La llegada de un auto los había alertado. Todas las luces estaban encendidas y las celosías entreabiertas. No sé cuántos aparecieron de todos lados, me abrazaron con grandes ademanes, llantos y exclamaciones.
En ese grupo estaban también las amigas de mi madre que habían sido sus alumnas de corte y confección. Comenzaron a contar historias de ella, aspectos de mi madre que yo no conocía. Cuando joven, mi madre era muy traviesa y muy bromista. Yo recordaba que tenía muy buen carácter pero ignoraba ese lado burlón que ahora surgía de labios de esas mujeres viejitas, tan viejitas como habría sido mi madre si hubiera vivido. Es posible que ese espíritu burlón se fue atemperando con los sufrimientos: la muerte de dos de los hijos mayores en el término de pocos días, víctimas del tifus, las estrecheces económicas, la nostalgia de su tierra y de los suyos. Ahora surgía mi madre joven, casi adolescente. Con las compañeras y amigas se iban a bañar en el mar. No había más que bajar hacia el Golfo de Santa Eufemia y el Mediterráneo desplegaba todas las gamas de sus verdes y azules. En la playa había un lugar para los hombres y otros para las mujeres. Las mujeres se bañan desnudas y mi madre les esconde la ropa y las hace sufrir riéndose a carcajadas. La hermana mayor es muy pitucona, cuida la línea, no quiere comer esto, no quiere comer aquello. Un día mi madre le cocina lauchitas y se las adereza bien con esa mano especial que ella tenía para la cocina. Mi tía mayor come las lauchitas pero recién se entera después, después de haberlas comido y saboreado y se desmaya.
Se hizo muy tarde. Al día siguiente tenía que salir para Madrid desde Roma. Mi tía me dijo:
─ No. No te vayas todavía. Ahora que nos hemos encontrado, después de casi cuarenta años que te he estado esperando, no te puedes ir. ¡Te tienes que quedar unos quince o veinte días!
─ Tía, no puedo. Tengo que estar mañana en Madrid y dentro de ocho días en Buenos Aires… ¡No puedo!
Pero me dio tanta pena. Me daba cuenta de que para ella yo era una especie de aparición y le dije:
─ Vamos a ir a Briático para buscar un hotel donde dormir ─mi tía no tenía cómo alojarme en la casa; solo tenía una camita para dormir hasta que pasara el Día de los Muertos─ y yo le prometo que mañana vengo a las siete a desayunar con usted. Me despedí. Bajamos a Briático. Estábamos tan cansadas que al día siguiente me dormí. Me desperté como una hora más tarde pero no obstante volví. No me importaba perder el avión en Roma. Mi amiga se quedó durmiendo. Yo subí al pueblo. Cuando llegué todos estaban esperándome con sus mejores vestidos. Habían dejado sus trajes de todos los días y se habían puesto sus trajes de domingos, casamientos y fiestas. Cuando me vieron llegar todos se codearon. Mi tía me dijo gravemente:
─ Menos mal que viniste porque todos creíamos que te habíamos soñado.

