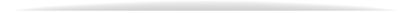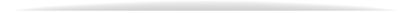
Cuentos inéditos
Así como narró la vida de otros en sus entrevistas, Julio Ardiles Gray tomó vivencias y recuerdos propios como materia prima de sus cuentos. Ya sean contados en primera o en tercera persona, o travestidos por la ficción, adentrarse en esos textos es otro camino para conocer al autor. Aquí se presentan cuatro relatos, hasta ahora inéditos.
CARNAVAL EN SAN JUAN
En 1933 a mi padre, empleado del Banco de la Nación Argentina, lo trasladaron a la ciudad de San Juan. Y allá fue toda la familia. Alquilamos una casa en la calle General Acha, a dos cuadras y media de la Plaza 25 de Mayo, es decir, en un barrio céntrico, barrio cuyo microcosmo era como toda la Argentina: había familias italianas, libanesas, catalanas, gallegas, judías y también criollas.
Pronto me hice de amigos y lo primero que les noté fue su tonada; algo que, por no haber salido nunca de Tucumán, no había oído, razón por la cual creía que en mi provincia hablábamos parejito.
Y mis nuevos compañeros, a su vez, me preguntaron si yo era yarco, sobrenombre destinado a los pobladores de Jáchal y, más aún, a los de La Rioja. Les dije que no y ellos, extrañados, me contaron que nunca habían oído “cantar” a un tucumano. La tonada sanjuanina para mí era agradable. Al final de la frase o de la oración deslizaban una suave cadencia, casi un quejido, que le daba al habla un matiz plañidero. Cuatro años después, y luego de que la tonada sanjuanina se me pegara, cuando volví de vacaciones a Tucumán, me di cuenta de los corcovos con los que les hablaban mis comprovincianos.
También tuve que aprender palabras nuevas y olvidar las viejas porque mis nuevos compañeros no las entendían; así aprendí que guata era la panza, que poto era trasero, que embeleco era capricho y que aguaitar era mirar.
Y llegó el carnaval, y con el carnaval el inevitable corso que, como en todo pueblo y ciudad del país, se realizaba en torno a la plaza central.
Al caer la tarde, la gente de a pie comenzó a pasar rumbo al desfile. Iban vestidos con sus mejores galas: los hombres de traje oscuro y las mujeres de colores chillones. Pero todos llevaban sobre sus hombros hermosas toallas bordadas o deshiladas, la mayoría blancas, pero también había de colores pálidos.
Las toallas causaron la curiosidad de mis padres, y una vecina nos reveló el secreto: servían para secarse la cara luego de recibir el chorro que surgía de los grandes pomos de plomo, marca Bellas Porteñas, cuyo suave perfume no he vuelto a oler desde entonces.
Como en los corsos de Monteros, había comparsas de indios que cantaban y bailaban mientras un diablo coludo mantenía a raya al chiquillaje con los azotes de su cola. Como en los corsos de Monteros, los pocos autos y los muchos coches de plaza con sus capotas bajas cargaban bellas mascaritas con antifaces algunas, con extrañas caretas otras y las más lindas a cara descubierta.
Lo que tenía el corso de San Juan y no tenía el de mi pueblo, eran los orfeones de las colectividades extranjeras. El orfeón español estaba compuesto por guitarras y bandurrias y marchaban al son de pasodobles, ataviados con sus trajes típicos; el de la Sociedad Italiana desfilaba al son de guitarras y mandolinas tocando tarantelas y con algunos bronces, pues los músicos que soplaban eran miembros de la Banda Municipal.
Pero lo que vi por primera vez en mi vida fue una murga. Se llamaba La chancha y los veinte. Sus integrantes vestían funambulescos trajes de color plata y bronce, con sombreros cuyas copas descomunales se sostenían milagrosamente sobre sus cabezas. Al frente del conjunto desfilaba una banda que tocaba una marcha. Los instrumentos eran tan extravagantes que superaban a los de Les Luthiers. El sonido que emitían esos instrumentos era parecido al de los oboes o las gaitas. Después supe que la embocadura –un canuto de caña hueca– tenía dos orificios: el de la punta estaba recubierto por un trozo de papel de seda; y por el orificio del medio, el instrumentista tarareaba la melodía que salía deformada por el papel de seda.
Unos quince minutos antes de medianoche, vimos que la plaza se despoblaba de coches y de público. Una señora, afligida al ver que no nos movíamos, nos dijo: “Váyanse, señores, porque van a tirar la bomba”. Le hicimos caso y apenas llegamos a casa, en la plaza estalló una bomba de estruendo. Desde los techos de las casas, entonces, comenzaron a caer cataratas de agua sobre los despavoridos peatones que no podían encontrar refugio para evitar las mojaduras. La bomba era la señal de que, desde ese momento, el juego con agua estaba permitido.
En el invierno llegaron los gitanos. Uno de ellos traía un caballo que bailaba al son de un inmenso pandero. Y cuando llegó el nuevo carnaval decidí imitar al gitano, nada más que el caballo sería de lona y dentro del cual se meterían dos de mis compañeros de andanzas. Yo asumiría el papel del gitano.
Compré en el almacén de doña Joaquina, una robusta catalana, varias bolsas de arpillera. Una vez lavadas y descosidas, mi madre comenzó a transformar la arpillera en las dos partes del caballo. Primero hizo dos pantalones y luego una suerte de camisa larga sin mangas y con cuello para la parte delantera; y otra camisa tubular unida a los otros pantalones, que debía formar el lomo del caballo. Los encargados de meterse dentro del animal de lona fueron dos compinches míos que vivían en la misma cuadra: el Ronco y el Colorinche. Al primero lo llamaban así porque tenía voz de adulto cuando aún no había llegado a la pubertad y era hijo de un diputado provincial. El Colorinche era hijo de un matrimonio de judíos polacos y debía su sobrenombre a que era pelirrojo, pecoso y de ojos azules. Mi disfraz era de gitano. Llevaba unos pantalones y un chaleco viejos, de mi padre, que mi madre había achicado; y un sombrero al que hubo que rellenar con muchos papeles para que no se me hundiera hasta las ojos.
Con una pandereta de juguete, y con unos bigotazos pintados con corcho quemado, gitano y caballo salieron a la calle. Me olvidaba de decir que aquello que más trabajo nos dio fue armar la cabeza sobre un esqueleto de alambre. Un manojo de rafias pegado atrás hacía las veces de la cola del curioso equino. Con un pincel y tinta china le dibujamos al “animal” sus ojos y su boca.
El caballo se llamaba Chorizo y sabía hacer muchas cosas como: bailar al son de la pandereta; además: sumar, restar y multiplicar, marcando los resultados en el suelo con sus patas. Aunque el Ronco muchas veces se equivocaba porque su fuerte no era precisamente la aritmética.
Primero salimos por el barrio y luego por la plaza, antes del corso. Pero la recaudación fue poca: apenas unas monedas. Entonces decidimos participar en el concurso de disfraces infantiles que se realizaba por la tarde, el último día del carnaval. Y allá fuimos. Después que pasaron los consabidos holandesitos, las gitanas, las damas antiguas, los piratas y los muñecos, hicimos nuestra entrada. Chorizo ‒delante del público y del jurado‒ bailó, sumó, restó y multiplicó mientras yo lo animaba con un lenguaje que quería tener un acento extranjero.
De pronto, el caballo se encabritó. Su parte delantera daba unos saltos y se contorsionaba mientras se escuchaba que el Ronco suplicaba: “¡Dejá de pellizcarme! ¡Se me ha escapado! ¡Disculpame!”. Y la parte trasera de Chorizo gemía: “¡Cochino! ¡Inmundo! ¡Asqueroso!”.
Finalmente, la parte delantera del caballo comenzó a correr y a dar vueltas hasta que la parte trasera cayó al suelo, mostrando a un Colorinche lloroso. Al ver que el público se reía y aplaudía a rabiar, los tres saludamos al jurado, primero; y al público después, como si lo sucedido fuera parte del espectáculo.
Resultado: nos dieron el primer premio, que consistía en quince pesos y un juego de bolos.
Julio Ardiles Gray
LA MUJER DIBUJADA EN LA ARENA
Para Hebe, Pepe y Santiago Ávila
A fin de año cuando llegaba el verano, mis padres me llevaban a casa de mis abuelos, en Río Manso, para pasar las fiestas. Luego, ellos volvían a la ciudad y me dejaban hasta una semana antes de que comenzaran las clases.
A unas treinta cuadras del centro estaba el río que daba nombre al pueblo donde había nacido mi padre y en verdad era manso, salvo cuando llovía en los cerros vecinos. Entonces, llegaban las crecientes que arrastraban piedras, árboles arrancados de raíz y animales muertos: un espectáculo que congregaba a todos los habitantes del pueblo, algunos de los cuales esperaban ver pasar envuelto en la corriente barrosa algún cadáver de un ser humano a quien la creciente había sorprendido río arriba, sin darle tiempo a escapar de las lenguas cenagosas que todo lo tragaban.
Luego, cuando volvía la calma, el río era tan solo una corriente cristalina y perezosa, que dejaba a ambos lados dos playas de arena blanca y alguna que otra piedra.
Ese año yo había cumplido 8 años y había pasado de grado para alegría de mis padres y mis abuelos. Después de las fiestas y cuando mi madre y mi padre se habían marchado, yo me quedé solo con los abuelos y con Magdalena, la muchacha que los cuidaba y que era cómplice de mis travesuras. Entre esas, estaban mis escapadas a la siesta cuando los viejos dormían, para ir al río en compañía de una pandilla de muchachos de la misma edad.
Eran diez o doce y apenas si recuerdo el nombre de algunos de ellos: Oquita, el Lagartija, Pancho, Perico y Manolo. Llegaban al fondo de casa y me silbaban. Yo saltaba una tapia baja y me reunía con la patota. Todos llevaban sus hondas y una bolsita de tela de tamaño mediano; y algunos, sus anzuelos. Y nos marchábamos bajo un sol que rompía las piedras. Buscábamos la sombra de los pocos árboles que había a ambos costados del camino.
Cuando llegábamos al río nos desvestíamos hasta quedar completamente desnudos. Luego escondíamos las ropas entre los matorrales para que nadie pudiera encontrarlas y así no tener que “comer galletas”, como llamábamos a los nudos que nos hacíamos en las mangas de las camisas porque teníamos que desatarlos con los dientes mientras el resto de la pandilla gritaba: “¡Coma! ¡Coma! ¡Coma!”. “¡Después, al agua!”. Buscábamos las partes no muy hondas, donde la corriente nos llegara a la cintura para poder así intentar una natación incipiente.
Los que llevaban anzuelos, a veces, se dedicaban a pescar en el Recodo del Sauce, un remanso que giraba en rápidos remolinos que luego se hundían. Decían algunos de la pandilla que el remanso se había tragado a varios hombres cuyos cadáveres nunca habían sido devueltos porque, según otros, el remolino llegaba hasta el fondo de la Tierra, afirmación discutida por Lagartija: según él, en el centro de la Tierra estaba el infierno y no era posible que llegara el agua porque si no ya se habría apagado y los diablos se habrían ahogado.
Pero, eso sí, el remanso era el lugar ideal para pescar mojarritas. Salvo después de las crecientes porque se llenaba de palometas, unos peces cuyas aletas dorsales, que ellos escondían, tenían numerosas púas que, cuando se los sacaba del agua, las extendían y causaban heridas dolorosas en las manos del pescador.
De todos los pescadores, Oquita era el que más mojarras sacaba. Limpiaba una ramita de sauce y luego las iba ensartando por la boca y las agallas, para llevarlos con más comodidad.
Una vez por semana jugábamos a la guerra de los pocotes, unas frutas silvestres muy huecas y de consistencia gomosa, del tamaño de una pelotita de ping pong; estas plantas abundan entre los matorrales. Ese día había que llevar hondas y las bolsitas de tela para llenarlas de municiones. Luego nos dividíamos en dos bandos y corríamos a escondernos entre los yuyos altos de la orilla. Había que tener cuidado en levantar la cabeza para no recibir un hondazo cuyo pocote se desarmaba con el golpe. Aquel que era alcanzado se convertía en prisionero y quedaba fuera del juego, así hasta que se terminaban las municiones de un bando que entonces se rendía.
También jugábamos al “patrón de la vereda”. Primero marcábamos con piedras el campo, un cuadrilátero de tres metros de ancho por tres de largo y uno de cuyos bordes daba sobre el agua. Después sorteábamos quién ocuparía el centro del cuadrilátero como “patrón de la vereda”. El elegido cortaba, entonces, un gran ramo de ortigas, que sostenía como arma para impedir que invadieran el cuadrilátero desde el agua. Está de más decir que el defensor golpeaba con fuerza a los invasores y les causaba con las ortigas grandes ronchas, que tratábamos de aliviar sumergiéndonos en agua. Estaba prohibido golpear las caras con las ortigas y el que lograba hacer pie en el centro del cuadrilátero se convertía a su vez en “patrón de la vereda”. A medida que los jugadores eran eliminados del centro se hacía más difícil la lucha; y al quedar tan solo dos, había que atropellar al “patrón” a pesar de las ortigas.
Aquella siesta nos secábamos al sol después de una feroz batalla de pocotes y de varios chapuzones en el río. De pronto, de entre los matorrales apareció un muchacho algo mayor que nosotros. Vestía camisa y pantalones blancos, calzaba zapatillas de goma y llevaba una gorra oscura requintada hacia la izquierda y en su mano derecha sostenía un palo.
― ¡Hola, pibes! ―dijo, aproximándose a nosotros.
― ¿Quién sos? ―le preguntó Oquita.
― Me llamo Eliseo, pero me dicen Coco ―respondió el muchacho.
― ¿De dónde sos? ―le preguntó a su vez Lagartija.
― De Buenos Aires.
Se aproximó y se sentó en la arena. Lo rodeamos.
― ¿Hace mucho que estás en Río Manso? ―le preguntó Roque.
― Hace un mes… ¿Y dónde vivís? ―insistió Oquita.
― En la casa del farol colorado ―dijo el muchacho.
Y luego contó que era huérfano de padre y madre y que unos parientes lejanos lo habían depositado a los 5 años en un internado. Allí aprendió a leer y escribir y esperaba ir a la escuela del pueblo, a tercer grado, cuando en marzo se abrieran las clases.
― ¿Y qué hacés en la casa del farol colorado? ―le preguntó Pancho.
― Allí trabajo para las chicas, limpio la casa y les hago las compras. Por eso me dan de comer y me dejan dormir en uno de los cuartos, de donde no debo salir cuando ellas están trabajando.
― ¿Y en qué trabajan ellas? ―le preguntó a su vez Pancho.
― Se acuestan con los clientes ―dijo el muchacho, levantando los hombros en un gesto sobrador.
― ¿Cómo? ―dijeron varios.
Entonces se levantó, fue hacia la arena húmeda y con el palo comenzó a dibujar en la arena una mujer de tamaño natural. Primero le hizo la cabeza, luego el cuello, los brazos, dos redondeles en el pecho, el resto del cuerpo y por último las dos piernas apenas separadas, en medio de las cuales cavó un agujero. Finalmente comenzó a desvestirse: dobló primero la camisa, los pantalones y los calzoncillos, se quitó las zapatillas, las puso a un costado de la ropa y por último se quitó la gorra. Luego se echó sobre la mujer dibujada en la arena y comenzó a mover las caderas de arriba hacia abajo. Finalmente se dejó caer sobre la figura como si estuviera agotado. Lentamente se vistió, luego de sacudirse la arena del cuerpo y vino hacia nosotros. Lo miramos asombrados.
― Los clientes van de noche. Le pagan al señor Pedro, que es quien cobra en el salón; luego eligen a una de las chicas que están sentadas y los dos pasan al cuarto que la muchacha les indica. Si todos los cuartos están ocupados, los clientes deben esperar a que alguno se desocupe.
― ¿Y cómo sabés vos, lo que pasa en el cuarto?
― La pieza donde yo duermo ―dijo el muchacho― es vecina a una donde van los clientes con las chicas. Entre esa pieza y la mía hay una puerta cerrada con llave. Pero tiene un agujero que, justo, da sobre la cama. De modo que yo puedo ver todo.
Nos quedamos callados. El muchacho comenzó a alejarse. Antes de meterse entre los matorrales nos gritó:
― ¡Espérenme! ¡Vuelvo mañana!
Al día siguiente no vino. Al otro, tampoco. El jueves, Oquita dijo:
― Vamos a buscarlo a la casa del farol colorado. Puede que le haya pasado algo…
Yo protesté. Le dije que si mi abuelo se enteraba, les avisaría a mis padres y al año siguiente no me dejarían ir a pasar mis vacaciones a Río Manso. Pero los otros compañeros aceptaron y todos se pusieron en marcha. Yo, por prudencia, los seguí algunos pasos atrás.
Al llegar a tres cuadras del Cementerio vimos la casa del farol colorado. Nos acercamos con cuidado. La puerta estaba cerrada. Oquita golpeó. Esperó un momento. Se oyeron pasos. La puerta se abrió y en el marco apareció un hombre en mangas de camisa. Llevaba dos tiradores azules. Estaba peinado a la gomina y tenía un bigotito fino como un camino de hormigas,
― ¿Qué quieren? ―preguntó.
― Buscamos al Coco ―le contestó Oquita.
― ¡No está! ―dijo el hombre―. Se ha ido a Rosario con su madre, donde ella debe trabajar ―y agregó―: Y ahora, muchachos, váyanse porque si la policía los ve por aquí me pueden cerrar el negocio.
Y cerró la puerta con fuerza.
Julio Ardiles Gray
EL LUNAR CON PELOS
Para Pablo Giori
A los 5 años, el niño Andrés descubrió el espejo. Se pasaba horas frente a la luna biselada del enorme ropero instalado en un rincón del cuarto de la abuela. Abandonó sus juguetes: sus autitos de lata, su trompo silbador, sus bolitas y el imposible balero, como así también su álbum de figuritas de plantas y animales, regalo de cumpleaños de la tía Clarisa.
Lo primero que el niño Andrés vio en el espejo era otro niño, rubio, casi pelirrojo, de nariz respingada, con sus mejillas llenas de pecas y sus orejas bastante despegadas de la cabeza y su boca que se abría y se cerraba dejando ver una inmensa lengua. Además, cuando movió el brazo izquierdo, el niño del espejo, a su vez, movió el derecho. Entonces cayó en la cuenta de que todo lo que en su cuerpo era derecho en el espejo era izquierdo y viceversa.
Más tarde, descubrió que el personaje que vivía al otro lado del espejo podía hacer muecas y morisquetas como las suyas. Ensayó hacerle burlas sacándole la lengua y moviendo la cabeza, tal como cuando quería hacerla rabiar a su prima Enriqueta. Después cruzó los ojos, con un dedo se arremangó la nariz hasta convertirla en un pequeño hocico de un extraño animal para, finalmente, con dos dedos estirar la boca hasta donde pudo; y al ver tal deformidad, se puso a reír como un loco. El niño del espejo también se rió.
Una mañana en que el niño Andrés cumplía sus ritos frente al espejo, la tía Clarisa lo sorprendió sin que el muchacho se diera cuenta. Lo llamó suavemente. Sobresaltado, el niño se volvió como queriendo tapar la imagen del espejo.
― ¿Qué estás haciendo? ―le preguntó.
Rojo de vergüenza, Andresito tartamudeó:
― ¡Nada!… ¡Nada!… ¡Estaba jugando!
Burlona, la tía Clarisa susurró suavemente:
― ¿Sabés una cosa? A los niños que se miran mucho en el espejo, desde el fondo les sale una mano negra y les toca la cara dejándoles un lunar con pelo.
Y se marchó sonriendo de la pieza.
El niño Andrés quedó azorado primero y luego, espantado. No se atrevió a mirarse en el espejo. Volvió a sus juguetes, que había abandonado: al trompo silbador, a sus autitos de lata, a su libro de láminas y a su imposible balero. Cuando tenía que pasar frente al espejo, primero lo hacía corriendo. Luego, la curiosidad pudo más y se asomó brevemente a una orilla del biselado. Cuando vio que el otro niño también se asomaba, se retiró rápidamente.
La intriga, a pesar del miedo, pudo más y, lentamente, Andresito y el niño del espejo volvieron a sus juegos, pero tratando de que la tía Clarisa no los sorprendiera. Pero, a pesar de todo, seguía pensando en la mano negra y en su poder para sembrar lunares con pelos en la cara.
El domingo vino a tomar el té doña Sagrario del Valle Olmos de Albuquerque Cazón, una antigua compañera del colegio de la abuela Clodomira, que había hecho un matrimonio de fortuna al casarse con un multimillonario, mucho mayor que ella, solterón empedernido que le duró poco y, al morir, le dejó en herencia una inmensa fortuna. Doña Sagrario consoló su viudez viajando, primero por el país y luego, por el extranjero, sobre todo Europa. Poco a poco, los castillos se convirtieron en su especialidad, quizás porque al visitarlos se sentía una princesa de un cuento de hadas o, tal vez, para darles envidia a sus viejas compañeras de escuela, unas pobretonas que se habían casado con honrados varones de buenas familias pero que llegaban sacando la lengua a fin de mes, con sus sueldos de empleados o sus exiguas rentas de comerciantes. La verdad era que sus antiguas condiscípulas la admiraban pero también la envidia las carcomía, ya que ninguna de ellas había podido traspasar las fronteras del pueblo donde vivían.
Para el té de ese domingo, la tía había invitado a varias compañeras y amigas de la abuela Clodomira. Pero antes, el sábado, había preparado una gran torta de chocolate, rellena con ciruelas secas previamente embebidas en un coñac de marca. También había lustrado los cubiertos y repasado el juego de platos de porcelana que un antepasado marino mercante había traído de China y cuyos dibujos mostraban dragones que lanzaban fuego por la boca, cosa que maravillaba al niño Andrés.
Ese domingo, doña Sagrario del Valle Olmos de Albuquerque llegó acompañada de Obdulia, la muchacha que le hacía compañía y que soportaba los caprichos y embelecos de la vieja señora. La sirvienta cargaba con un bolso donde estaban los álbumes con las postales de todos los lugares donde había estado su patrona durante el viaje.
Las invitadas se sentaron alrededor de la mesa y la viuda ocupó la cabecera.
Cuando las invitadas y la dueña de casa terminaron el té, y no dejaron ni rastros de la torta de chocolate y pasas de ciruela embebidas en un coñac de marca, doña Sagrario sacó los álbumes del bolso y comenzó su perorata. Al principio su narración fue algo monótona mientras pasaba las postales de mano en mano, pero cuando llegó a los castillos del Rhin que el rey Luis de Baviera había mandado a construir en sus ataques de locura, el tono de la voz de la anciana dama comenzó a parecerse al cacareo de una gallina contenta de haber puesto un huevo.
El niño Andrés, sentado frente a la augusta viajera, no le quitaba los ojos de encima, no tanto fascinado por las postales que pasaba rápidamente a la invitada vecina, sino por el lunar que la narradora lucía en lo alto de su mejilla derecha y en el medio del cual un enorme pelo negro, que comenzaba a encanecer, se enroscaba perezosamente como un muelle.
Doña Sagrario continuó con los castillos del Loire, en Francia, y después de pasar por Vilandry, Chenonceaux y Azay-le-Rideaux, cuando estaba a punto de llegar a Chambord hizo un alto en sus historias para tomar aire. En ese momento, el niño Andrés salió de su fascinación y con una voz fuerte le preguntó a la anciana:
― Doña Sagrario, ¿cuándo usted era chica, se miraba mucho en el espejo?
La tía Clarisa, que se había servido la última taza de té, lanzó un grito:
― ¡Andrés!
Y la taza se le cayó de la mano, haciéndose añicos contra el piso y el dragón rojo y amarillo que lanzaba fuego por la boca desapareció entre los fragmentos de porcelana.
Julio Ardiles Gray
EL RELOJ DE ORO
Para Nina Blanco y León Epsztein
Cuando terminó de cavar el pequeño pozo al pie del almendro, dejó la pala apoyada en el tronco del árbol y levantó la vista. Las hojas estaban verdes todavía, a pesar de que terminaba el verano.
Sacó de uno de sus bolsillos una caja de hojalata y se agachó. La puso en el suelo. Luego sacó de su otro bolsillo su reloj de oro de tres tapas, regalo de su padre cuando hizo el Bar Mitzvá. Miró la hora. Eran las siete de la mañana. Le dio cuerda. Luego lo envolvió en un pedazo de terciopelo y lo depositó en la caja, que había rellenado con pedazos de papel de diario. La cerró con fuerza y suavemente la depositó en el pequeño pozo.
Cuando dejó la pala en la pared en su cuarto y regresaba al patio para dirigirse a la puerta de salida, escuchó la voz de su madre que gritaba: ―¡Apurate, Yánkele, que vienen los alemanes!
Al salir, todos los habitantes del schtetl estaban reunidos frente a la sinagoga. No pasaban de mil. El rabino salió del templo llevando los rollos de la Torá envueltos en un rico puño bordado con hilos de oro. ― ¡En marcha! ―dijo.
Alguien preguntó:
― ¿Adónde vamos, rabe?
―¡A la estación ferroviaria! Quizás todavía puede pasar un tren que nos lleve a la frontera rusa. Si no, iremos caminando por las vías. Será lo más seguro.
Y encabezó la marcha.
Cincuenta metros antes de llegar a la estación ferroviaria, un nutrido pelotón de soldados alemanes rodeó a la caravana. Hubo gritos de terror. El rabino intento huir, apretando contra su pecho los rollos de la Torá. No alcanzó a correr diez metros cuando un enorme perro negro lo derribó y comenzó a darle dentelladas. Un oficial se acercó, desenfundó su pistola y le disparó dos tiros, uno en la cabeza y otro en el pecho. El terror hizo callar a los hombres y mujeres de la caravana.
El oficial se volvió hacia sus soldados y les gritó órdenes en alemán. Varios, corrieron hacia el grupo y comenzaron a separar a las mujeres y a los niños, de un lado; y a los hombres, del otro. Luego, el oficial fue sacando a los más jóvenes y robustos apuntándoles con su pistola. Los elegidos formaron una fila; y un sargento, en polaco, les ordenó que marcharan hacia la estación. Allí los esperaba una locomotora con los fuegos encendidos y una media docena de vagones de ganado. Los hicieron subir y cuando las puertas se cerraron, el convoy se puso en marcha. Después de un rato, un prisionero se atrevió a hablar y preguntó:
― ¿Adónde nos llevarán?
Otro le contestó, dubitativo:
― Las vías llevan hacia el sur.
― ¿Y qué nos harán? ―preguntaron otros.
Todos comenzaron a hablar a la vez hasta que alguien impuso silencio y con voz presidencial sentenció:
― ¡Somos prisioneros de guerra y deberán tratarnos bien!
Las protestas se levantaron de nuevo y de nuevo alguien impuso silencio.
El tren rodó toda la mañana. A la media tarde se detuvo. Subiéndose en los hombros de otro muchacho, Yánkele alcanzó la ventanilla que estaba casi contra el techo, cruzada por alambres de púas. Era una estación. Seguramente la locomotora cargaba agua. A lo lejos vio pasar un soldado que se acercaba al tren. Luego pasó otro más cerca. Ambos se encontraron y comenzaron a hablar en alemán.
El tren reanudó su marcha. Adentro del vagón comenzó a hacer un calor insoportable. Alguien se quejó de que tenía hambre y otro de que tenía sed. Un tercero, que estaba en una esquina al fondo, pidió ayuda. Había descubierto que una de las tablas del piso estaba floja. Varios lo ayudaron hasta que la pudieron sacar. Pero solo quedó al descubierto una pequeña ranura a través de la cual se veía pasar los durmientes del terraplén. Cansados, los muchachos abandonaron, impotentes, la tarea de tratar de sacar otra de las tablas.
Comenzaba a anochecer cuando el tren se detuvo nuevamente. Yankelé oyó voces que hablaban en alemán y encaramándose hasta la ventanilla vio que algunos de los soldados hablaban con algunas mujeres. Se dio cuenta de que ya habían cruzado la frontera y que ahora estaban en territorio alemán.
Cuando el tren se puso en marcha un silencio pesado cayó sobre todos. Una voz se quedó de que necesitaba hacer sus necesidades. Otro le sugirió que levantara la tabla del piso y que usara el agujero como letrina. Hubo unas carcajadas.
Esa noche no pudo dormir. Pensaba en su madre y en su padre y en el por qué los alemanes habían separado a los más jóvenes de las mujeres, los niños y los viejos.
En el vagón casi no había lugar para sentarse y mucho menos para acostarse. Escuchó que alguien se quejaba o lloraba tratando de sofocar sus sollozos.
Al día siguiente, cuando se aproximaba la siesta, el calor se hizo cada vez más insoportable y la sed comenzaba a estrangularlos.
A la media tarde, el tren se detuvo nuevamente para cargar agua. Entonces comenzaron a gritar. Uno de los prisioneros que sabía algo de alemán se asomó a la ventanilla y gritó:
―¡Wasser! ¡Wasser!
Pero nadie le respondió. El tren reanudó su marcha. Se hizo de noche y varios comenzaron a gritar insultos y maldiciones.
A la madrugada, el tren se detuvo. Las puertas se abrieron y unos guardias los obligaron a bajar. Estaban a las puertas de un campo pero no podían distinguirlas bien porque la luz de un reflector los encandilaba.
Llegaron unos guardias armados con cachiporras y los obligaron a formar fila, primero, y luego a marchar hacia los portones que estaban abiertos de par en par. Cuando pasaron las luces del reflector, pudieron distinguir una serie de barracas que se perdían a lo lejos.
En uno de los barracones hicieron entrar a ciento cincuenta. Los hicieron desvestir y amontonar sus ropas en un rincón. Luego los guardias les repartieron un uniforme a rayas, un gorro del mismo color, una escudilla de metal y una cuchara…
Al atardecer, los hicieron formar frente a las filas de camastros instalados a un lado y otro de la barraca. Entraron varios prisioneros llevando grandes ollas humeantes y con gruesos cucharones comenzaron a verter en las escudillas de cada uno, un líquido espeso donde flotaban pedazos de nabos y de repollos. Otros prisioneros les repartieron trozos de pan negro que debieron mojar en la sopa pues estaban duros.
A las nueve de la noche sonó el silbato del kapó que les había tocado en suerte y las luces se apagaron. A tientas, Yankelé ganó una litera de abajo, se acurrucó y se tapó a medias con una manta. Comenzó a pensar una vez más en la suerte que habrían corrido sus padres y los vecinos del schtetl preguntándose por qué en el campo solo había jóvenes y ningún viejo. El cansancio lo derrumbó en un sueño profundo.
A la madrugada lo despertó el silbato del kapó, que los hizo formar afuera de la barraca, y a golpes de silbato los hizo marchar hasta las puertas del campo. Caminaron unos cinco kilómetros, seguidos por unas carretas, hasta que llegaron al pie de una colina. Era una cantera de donde debían extraer grandes pedazos de rocas y luego picarlas y amontonarlas a un costado, donde otros prisioneros las cargaban en las carretas, en una de las cuales habían traído las herramientas.
Durante seis meses el trabajo se transformó en una rutina. Un día hubo un intento de fuga. Entonces los habitantes del campo supieron que las alambradas estaban electrificadas.
A mediados del año siguiente comenzaron a llegar nuevos contingentes, que trajeron la noticia de que Francia se había rendido luego de la caída de Paris.
Un año después llegaron otros prisioneros, que contaron la invasión de Rusia, primero, y que los norteamericanos habían entrado en guerra luego de ser atacados por Japón.
A partir de allí, la comida comenzó a escasear. Los pedazos de carne, que dos veces aparecían en la sopa, desaparecieron. La ración de pan disminuyó y cada vez había menos repollos y nabos en las escudillas. Fue entonces cuando los alemanes construyeron el horno crematorio y cuando se desató una terrible epidemia de tifus.
Una mañana comenzaron a pasar, muy altos, aviones que se dirigían al Norte. Unos dijeron que no eran alemanes sino americanos. Y poco después en el campo corrió el rumor de que los aliados habían invadido Europa, pero muchos desconfiaron y pensaron que solo eran esperanzas que hacían circular los más jóvenes.
Un día la comida faltó y los contingentes que llegaban incluían a viejos, mujeres y niños que pronto desaparecían.
Yánkele se dio cuenta de que había enflaquecido tanto que un día no pudo levantarse de su camastro para ir a trabajar a la cantera a pesar del silbato de kapó, de sus gritos y de sus insultos.
Esa noche como en sueños, escuchó a lo lejos hacia el Sur, unos truenos, y pensó que se trataba de una tormenta.
Cuando se despertó al día siguiente estaba rodeado de soldados que no eran alemanes y que hablaban en un idioma que nunca había oído.
Estaba en un hospital de campaña norteamericano y tenía en los brazos y en la boca unos tubos por donde corría un líquido transparente.
Días más tarde fue trasladado a otro hospital donde comenzó a alimentarse y en pocas semanas subió de peso. Pudo bañarse y cambiarse de ropa dos veces a la semana.
Finalmente, fue llevado ante una comisión militar donde, a través de un intérprete, expresó su deseo de volver a su aldea.
Como no tenía documentos recibió uno provisorio y un camión lo dejó en la frontera de Polonia. Luego caminó hacia el Norte siguiendo las vías del ferrocarril. De noche dormía en los galpones de las granjas abandonadas; y en ruinas y de día, mendigaba comida a los campesinos de aldeas semidestruidas por la guerra.
Llegó a su aldea cuando estaba amaneciendo. Una niebla leve y perezosa se levantaba de las calles y de las casas. Se dio cuenta de que la schtetl no había sido destruida por los alemanes sino que todo permanecía en su lugar.
Abrió la puerta de la panadería. El mostrador y los estantes estaban cubiertos de un polvo fino, casi una ceniza.
Salió intrigado. Cuando estuvo frente a la sinagoga vaciló en entrar. Tuvo miedo. Al fin se decidió y cruzó el umbral de la entrada que, curiosamente, carecía de puertas. Cuando avanzó hacia el centro, unas telas de arañas se le pegaron en la cara. Con el dorso de la mano trató de quitárselas pero las babas se aferraban a su piel. Sacó el pañuelo y se limpió con fuerza esta vez.
El mismo polvo fino y ceniciento cubría todos los muebles y el piso donde sus zapatos militares, que le habían regalado, dejaban extrañas huellas.
Pensó en su casa y la curiosidad lo invadió. Dio media vuelta y salió corriendo hacia la calle, dejando detrás de sí una estela que quedó flotando largo rato a baja altura.
Corrió tres cuadras y dobló la esquina. La vista de la casa lo detuvo en seco. La curiosidad, mezclada con la angustia, le apretaron la garganta y sintió que el corazón le latía en las orejas.
La angustia y la curiosidad aumentaron cuando volvió a preguntarse: “¿Por qué los alemanes no habían destruido la aldea cuando era sabido que donde llegaban incendiaban todo?”
Tomó coraje y se decidió a entrar. De pronto, en medio del patio vio el árbol cargado de frutos y con sus hojas verdes y rozagantes. Se acordó de la caja de lata donde había escondido el reloj de oro y vaciló. Miró a su alrededor y vio la pala apoyada en la pared donde la había dejado. Se apoderó se ella y en su lugar dejó el bolso que había traído.
Miró el pie del árbol y temblando, comenzó a cavar. Se detuvo asustado cuando la pala chocó con un objeto duro. Tuvo cuidado: era la caja de hojalata.
Cuando la tomó en sus manos vio que estaba oxidada y tuvo que hacer un gran esfuerzo para abrirla. Uno a uno sacó los papeles de diario apuñados, hasta dar con el terciopelo rojo que estaba intacto. El reloj brilló a la luz de la mañana. Lo limpió con cuidado con su pañuelo. Abrió una de las tapas. El segundero andaba.
Aterrorizado, se llevó el objeto al oído y escuchó su tic tac.
Entonces, sintió la voz de su madre que le gritaba desde la calle:
― Apurate, Yankelé, que vienen los alemanes!
Julio Ardiles Gray