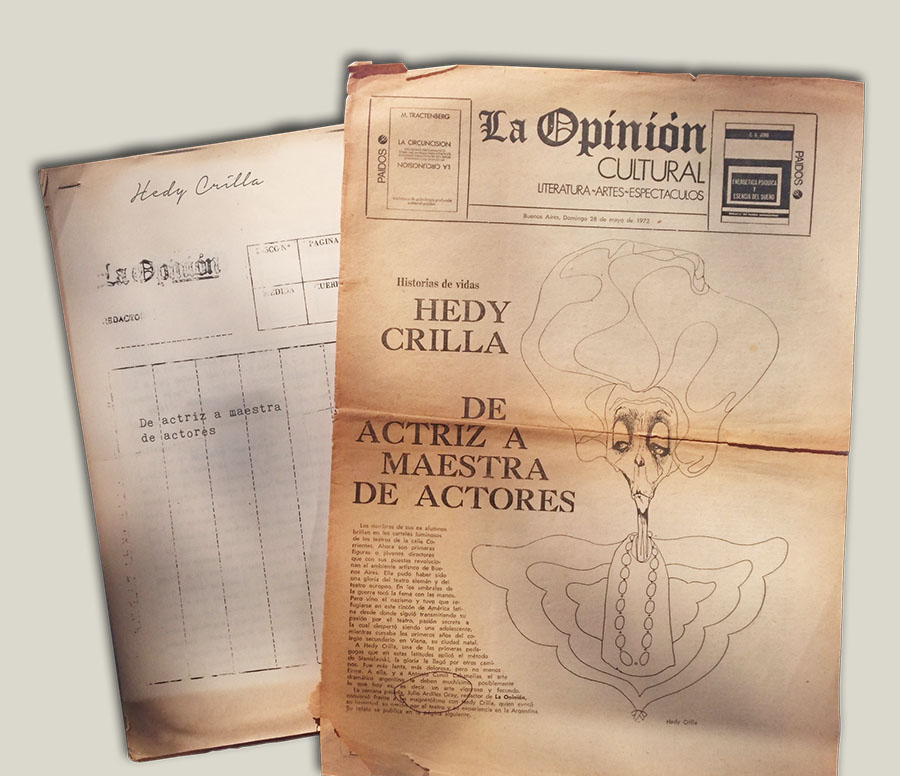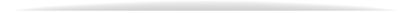
Hedy Crilla

A Hedy Crilla, una de las primeras pedagogas que en estas latitudes aplicó el método Stanislavski, la gloria le llegó por otros caminos. Fue más lenta y dolorosa, pero no menos firme. A ella y a Antonio Cunill Cabanellas, el arte dramático argentino les deben muchísimo, posiblemente lo que es hoy: un arte vigoroso y fecundo.
Cuando cumplí los 19 años decidí confesar en casa mi vocación secreta. Cayó como una bomba. Mi padre, el doctor Félix Schlichter, quería que siguiera medicina y que me recibiera de médico como él. Era un muy conocido y reputado especialista de niños en Viena; su sueño siempre fue verme seguir sus pasos y que le ayudara en su consultorio. Nunca dije que no a las insinuaciones y consejos paternos, pero jamás pensé que lo iba a hacer. Desde los 10 años sentí mi vocación de actriz, que fue creciendo y creciendo con el tiempo.
Un día, cuando ya me había inscripto en la Facultad de Medicina y dado un examen de ingreso, pensé: “Tengo que decirlo ahora. Si no lo hago ahora, no lo diré nunca”.
Y efectivamente. Me planté en medio de la reunión familiar y proclamé:
― ¡Yo quiero ser actriz!
Mi familia me miró con una cara, como si yo me hubiera vuelto loca. Es que nunca le había dicho nada a nadie acerca de mi vocación secreta.
Para mi familia yo era la estudiosa, la que tenía que seguir una carrera de ciencias. Para mis padres, yo estaba lejos del arte, a una distancia sideral. Mis otros hermanos sí eran los artistas. Mi hermano Víctor era músico, desde que tenía 4 años tocaba el piano, y la otra, canto.
Como se ve, mi destino era estudiar. Trabajar en laboratorios, ocuparme de “cosas serias”.
Dije que iba a ser actriz y lo hice.
A Helene Weigel la conocí en el colegio secundario. Pero la conocí, nada más.
Más tarde, mucho más tarde, me hice amiga de ella, cuando ya éramos actrices. Nos volvimos a encontrar en Berlín. Todavía no se había casado con Brecht. Yo no tenía entonces ningún contrato y nos visitábamos mutuamente. Ella conocía mucha más gente que yo. Había empezado dos años antes su carrera teatral. Yo egresé del Conservatorio dos años después que ella, aunque el Conservatorio no nos había servido para nada. Los estudios, en esa época, eran muy malos. Yo ahora enseño a mis alumnos todo lo que no me enseñaron entonces.
Antes de conocerlo a Brecht, Helene Weigel ya había trabajado mucho y se había hecho un nombre. Yo tuve que luchar mucho más. Es que Helene tuvo siempre un gran talento, indudablemente.
A Brecht lo conoció en Munich por casualidad, en un restaurante adonde solían ir los artistas. Se sentaba a la mesa siempre con su boina y su guitarra.
En esa época, Munich era la ciudad de la bohemia, de los artistas, de los pintores. Eran los años 1922 y 1923. El centro de la bohemia estaba en un barrio llamado Schwabing. En los cafés, en las cervecerías, la gente se pasaba las noches hablando, discutiendo, soñando. Brecht animaba esas reuniones con su guitarra y sus canciones, tan de él.
Hace tanto tiempo de eso: ¡50 años!
Formaba parte del círculo que frecuentaba Brecht mucha gente que luego se hizo tan famosa como él, Feuchtwanger o Zuckmayer. A Zuckmayer lo encontré luego en Berlín, casado con una de las chicas que fue a mi colegio secundario y que también trabajaba en los festivales donde trabajó Helene Weigel y donde yo no trabajé: Lissi Herdan. La volví a ver hace diez años en Viena.
En Berlín, en 1923, formé parte de un teatro muy importante, Die Troupe, que estaba a la vanguardia de su época. En ese teatro trabajaba un grupo de jóvenes talentosos. Entre ellos se encontraba Fritz Kortner. Todos, cuando se vino el nazismo, tuvieron que emigrar. El director de Die Troupe era Bertold Viertel, un vienés que, por una casualidad muy divertida, fue paciente de mi padre cuando era un bebé. A los 25 años ya era un dramaturgo en Viena y nos conseguía entradas siempre, pero mi padre seguía tratándolo como si fuera un nene.
A ese teatro lo deshizo la inflación. Recuerdo: en el año 23 se necesitaban 10 millones de marcos para comprar un kilo de manteca. Se pasó por circunstancias muy duras y horribles. De modo que yo sé lo que es la inflación.
Cuando se desarmó Die Troupe comencé a deambular de un teatro a otro. En Alemania hay teatros en todas las grandes ciudades, en las capitales de provincias; teatros grandes y pequeños. Un joven actor, si tiene talento, enseguida consigue trabajo. Los directores de esos teatros llegan al Conservatorio y ven en una función pública la actuación de los que están por egresar. Así conseguí yo mi primer contrato. No es como aquí, donde los estudiantes de arte dramático finalizan sus estudios y no saben adónde ir. O, cuanto más, tienen que ir a la televisión, donde les sacan enseguida aquello que los buenos maestros les enseñaron durante cuatro años. Yo hablo en general, claro está que hay excepciones.
Así fue como trabajé en Leipzig, en Düsseldorf. Cuando fui a Leipzig hice un papel en una pieza que luego se convirtió en un film de mucho éxito. Con el film comencé realmente mi carrera. Se llamaba Internado de señoritas. Me dieron el papel de una vieja, una verdadera peste. Yo era muy joven. La autora de la pieza, Crista Winsloe, insistió en que me contrataran en Berlín para hacer el mismo papel en la misma pieza. Así que dejé Leipzig y me trasladé a la capital. Berlín, en esos años, era la ciudad teatral más importante no solo de Alemania, sino de toda Europa.
En Internado de señoritas yo hacía el papel de la ayudante mala, odiada por todas las alumnas. Cuando se hizo la película, mi marido tenía vergüenza de ir a buscarme a los estudios porque me habían maquillado en tal forma, para dar una edad que no tenía, que parecía un espanto.
Eso ocurrió en 1932; acababa de cumplir los 34 años y parecía tener 26. La primera vez que me vio el productor del film me dijo:
― No. No es con usted con quiero hablar. Es con su mamá.
― No tengo mamá ―le contesté.
― Quiero decir, la señora que hizo el papel en el teatro.
― Soy yo.
El buen hombre comenzó a maldecir. Creía que se iba a encontrar con una vieja peste.
En aquel entonces, en el teatro no se podía maquillar mucho. Ahora se hace de todo, hasta una nueva cara.
― Usted no puede hacer estoinsistió el productor del film―. Con esos ojos, usted no puede hacer ese papel. Es imposible.
Entonces vino otro director. También estaba desesperado. Era la primera vez en mi vida que veía gente tan desesperada al ver a una mujer que no era fea.
Después se conformaron. El productor Karl Fröhlich dijo, resignado:
― No importa.
Y me tomaron.
Mi marido, Rómulo, era actor. Después se convirtió en director. Ahora vive en Alemania, desde que nos separamos. Cuando vine a la Argentina comencé a utilizar mi apellido de casada. Yo, en Alemania, como nombre artístico conservaba mi apellido de soltera: Schlichter. Pero al ver las dificultades que tenía la gente para llamar a mi hermano Víctor, que en ese entonces era director de Radio El Mundo, me dije: “Voy a impedir que alguien se rompa la lengua”. Y usé mi apellido de casada.
Pero volvamos a Internado de señoritas. Fue un éxito enorme. La dirección estuvo a cargo de Leontine Sagan, directora también de la versión teatral.
En el momento en que comenzaba realmente mi carrera en Alemania, con el éxito del film subió al poder el hitlerismo y yo me fui. No pude cosechar toda la fama que había ganado.
De Alemania me fui a Austria y de allí a París. Cuando estallói la guerra me vine a la Argentina.
Cuando comenzó el nazismo comprendí que no podría soportar el clima que se iba creando. Nadie me hizo nada. En Berlín, una vez, escuché un discurso de Hitler y cuando volví a casa vomité durante dos horas. Después no lo escuché nunca más, hasta que un día en París, un año antes de la guerra, volví a oír su voz. Yo pasaba por una panadería donde siempre compraba el pan, en mi barrio de Place d’Italie (que en esa época era un barrio obrero). En la trastienda, por una radio, escuché la voz de Hitler. Hablaba sobre Polonia. Le dije al panadero:
― ¡Pero si es Hitler!
― Sí. Sí. Sí ―me contestó―. ¿Usted comprende?
― Claro que sí.
― Entonces venga: tradúzcanos.
Me vi obligada y, a medida que avanzaba el discurso, no podía creer lo que escuchaba. Su bestialidad era inimaginable.
El panadero era muy gordo, su mujer muy gorda, su hija muy gorda y el marido de la hija también muy gordo. Era una familia de buenos gorditos parisinos. A medida que yo les iba traduciendo, se ponían cada vez más pálidos. Finalmente, dijeron:
― ¡C’est la guerre!
Cuando terminó de hablar Hitler, les pregunté:
― Díganme, ¿por qué escuchaban eso? Si yo no pasaba, nadie les iba a poder traducir.
― Sí ―dijo uno de ellos―, pero nosotros queríamos oír la reacción del pueblo: si gritaban “¡Abajo!” o “¡Viva!”.
Y yo les dije:
― Pero ustedes parecen no darse cuenta de lo que es una dictadura. ¿Ustedes creen que alguien se atrevería a gritar “¡Abajo!”? Lo hubieran despedazado.
El gordito padre me miró de arriba abajo. No me creía.
― Usted, ¿de dónde es? ―preguntó al cabo de un momento.
―De Austria ―le respondí.
― ¡Ah, por eso!
Ya Hitler se había apoderado de Austria.
― No. No es por eso―les repliqué―. Es que ustedes viven en la mayor inocencia.
El panadero gordo me miró con un poco de satisfacción y otro poco de lástima.
―¡Felices de nosotros que vivimos en Francia―exclamó―, donde se come bien, se vive bien y se puede decir m…!
Un año más tarde, en Francia ya no se podía vivir bien, ya no se podía comer bien y nadie hablaba.
Pero volvamos a Alemania, antes de que Hitler subiera al poder. El terror se desató.
Mi hermano era músico. Dirigía orquestas para la música de los filmes. Una vez que debía ensayar con un cuarteto, como no tenía lugar en su casa, me pidió hacerlo en mi departamento. Yo accedí, gustosa. Vinieron y ensayaron. Quince días después subió Hitler al poder. Además, mi hermano era konsertmaestre, es decir, director de orquesta y primer violín en el principal teatro de operetas de Berlín.
Un día, llega a un ensayo y se encuentra con dos de los músicos enfundados en sus camisas pardas y armados con pistolas. Mi hermano, que tenía mucho sentido del humor, les dijo:
―Bueno. Yo no me podía imaginar que era más cómodo tocar el violín rodeado de gente armada.
Furiosos, los dos músicos camisas pardas se precipitaron sobre él y lo querían destrozar. Lo hubieran conseguido, de no intervenir los otros músicos.
Mi hermano fue entonces hasta la dirección y dijo:
― Señores, yo me voy.
― Cómo es posible ―dijeron los responsables del teatro―. Cómo nos va a dejar así. Le vamos a garantizar su tranquilidad y le vamos a dar todas las seguridades.
Mi hermano respondió:
―¿Cómo me van a proteger? ¿Con qué?
Y se fue.
Al día siguiente, tocaron el timbre en nuestro departamento a las 2 de la mañana. Nos asustamos mortalmente, porque sabíamos lo que significaba que tocaran el timbre a las 2 de la mañana. Vivíamos en el quinto piso. Era la portera, venía caminando en la oscuridad, no había ascensor. Nos dijo:
― Señor, señora, si tienen algo, quémenlo. Abajo hay dos miembros de la S.A.
Al día siguiente, bajé y pregunté qué había pasado.
― Estos tipos buscaban a un señor Slichter ―me dijo la portera―. Les dijimos que aquí no vivía ningún señor con ese apellido. Vive, sí, la señora Slichter.
Los S.A. se dieron cuenta de que era mi hermano. No me atreví a hablarle por teléfono. Le pedí a la encargada que se llegara hasta la casa de mi hermano y que le pidiera que se fuera de allí inmediatamente.
La mujer se fue y volvió.
No ―me dijo―. Su hermano dice que, seguramente, son de esos locos de la orquesta que están borrachos y que nadie los puede tomar en serio.
Yo estaba en un estado de nervios tal, que me fui hasta la oficina de correos más próxima y lo llamé a mi hermano:
― ¡Sal inmediatamente!―le rogué-. Estos dos tipos están todavía allí, frente a mi casa. Probablemente me quieren seguir para saber adónde voy.
De pronto, mi hermano se dio cuenta de la situación, tomó el primer tren y se fue a Viena.
Al día siguiente, los tipos fueron a casa de mi hermano con una orden de arresto por ser comunista y por haberlos amenazado. Si se lo hubieran llevado no lo habría visto más.
Cuando llegué a París, comencé a hacer programas de radio para niños. Pero me los pasaban de vez en cuando. En ese tiempo no viví, vegeté. Después conseguí hacer una película: Cárcel sin rejas, dirigida por Leonid Moguy. Era una copia de Internado de señoritas. Llegué al reparto de ese film francés con mucha dificultad, porque en París las autoridades se las arreglan muy bien para que ningún extranjero trabaje. Para trabajar se necesita la Carta de Trabajo, pero no la daban si no se tenía una ocupación.
Internado de señoritas me sirvió como tarjeta de presentación para poder conseguir lo que logré hacer en el cine. El filme alemán había estado durante dos años en la cartelera de un cine en la Avenida de los Campos Elíseos. De modo que, cuando yo decía que había trabajado en esa película y qué papel había hecho en ella, era más fácil abrir las puertas. Gracias a un periodista de Le Populaire logré, por fin, la Carta de Trabajo para poder actuar en Cárcel sin rejas. El filme se rodó en Niza. Ese fue el único trabajo que pude hacer, porque luego venció el permiso de trabajo.
Estaba harta y me dediqué a escribir libretos para audiciones infantiles de radio. Luego trabajé en una pequeña boite, a la que concurrían los integrantes de la emigración alemana y austríaca. Cantaba y recitaba poesías que yo misma escribía. Es decir, me las arreglé para no morime de hambre.
Cuando estalló la guerra me convertí en “enemiga” a causa de mi nacionalidad, una paradoja siniestra. Mi hermana, que dirigía un famoso conjunto llamado las Singing Babies (en Buenos Aires trabajaron mucho en el Teatro Casino y luego recorrieron toda América del Sur con gran éxito), decidió venir con sus cantantes a la Argentina. Y para que yo pudiera salir, porque de lo contrario me internaban como perteneciente a una nación enemiga de Francia, me hizo pasar por integrante de las Singing Babies. Si me hubiera quedado, cuando los nazis invadieron Francia me habrían capturado y habría terminado en un crematorio, luego de pasar por un campo de concentración.
Mi hermano Víctor ya estaba en Buenos Aires. Luego de dejar Berlín y llegar a Viena, donde formó un cuarteto, en el año 1938 recibió una oferta de Radio El Mundo. Pero no quería venir. Decía:
― ¿Qué voy a hacer en la Argentina? No es un país para un músico.
En ese momento yo estaba en Viena. Había vuelto porque mi madre estaba muy grave. Cuando murió, yo quería volver a París y le dije a mi hermano:
― Yo me voy. Te quedarás solo.
Y él aceptó el contrato.
De modo que todos vinimos a parar a Buenos Aires. Por eso tengo acá a toda mi familia. Mis dos hermanas ― una de las cuales ya falleció―, mi hermano y un tío que murió en la Argentina a los cien años de edad.
Durante mis primeros años en la Argentina trabajé en un teatro, en lengua alemana, que se había formado por esos tiempos: el Freie Deutsches Bühne (Teatro Independiente Alemán). Trabajábamos en la sala de Casa del Teatro, donde hoy existe el Teatro Regina, pero no estaba tan lindo como ahora. Todas las semanas estrenábamos una obra porque no había tanto público como para mantener una temporada más o menos larga. Fue una locura. Trabajábamos mucho y mal, porque en una semana no se puede ensayar mucho que digamos. Pero el público, nuestros abonados, la mayoría emigrantes, estaban felices de poder escuchar teatro en alemán. Muchos de ellos no sabían castellano.
Cuando terminó la guerra, en 1945, me dije: “Basta de alemán, basta de francés, voy a trabajar en castellano”. Y comencé a dar clases y a hacer teatro para niños.
Mis alumnos de entonces ahora son famosos pero me acuerdo de una de las primeras. Era una chica de 16 años, delgadita, talentosa, que también trabajó en mi teatro para niños haciendo de princesa. Se llamaba Beatriz Bonet. Sus compañeros eran Maurice Jouvet, Jorge Luz, Frank Nelson.
Seguí dando clases y no trabajé en castellano hasta que mis alumnos se transformaron en directores y me llamaron. Pero esa es una historia muy reciente.