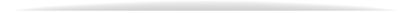
Fernando Iglesias «Tacholas»

Un día me pidió que tomara parte en un festival que se iba a realizar en Lomas de Zamora, en el Teatro Español. Y me citó en la radio, que estaba en la calle Estados Unidos 1816. Allí había cuatro emisoras: Radio Mayo, Radio del Pueblo, Radio Porteña y creo que la otra era la que ahora se llama Radio Belgrano y que entonces se llamaba Radio Nacional (más tarde hubo que cambiarle el nombre, por razones obvias).
En Radio del Pueblo debíamos reunirnos todos los que formábamos el elenco de aquel festival. Y estando en la audición, previa a la partida, Manuel Pérez me preguntó si me animaba a contar un cuento en el micrófono. Confieso que le tenía miedo a ese chisme porque nunca antes había hablado por un micrófono. Pero pensé que si me podía desenvolver en los festivales gallegos, que por ese entonces se celebraban todos los sábados y domingos a la tarde en los salones de la Capital, bien podía hacerlo frente a ese cacharrito.
Y conté mi cuento. Parece que tuvo repercusión porque don Manuel me pidió que volviera el jueves a la noche. Volví. Las cartas comenzaron a llover en la emisora. Quedé como artista fijo. Y en esa audición estuve hasta el día de Santa Rosa de 1940. Durante las primeras semanas de actuación en radio todavía usaba mi nombre: Fernando Iglesias. Tacholas no había nacido. Don Manuel me dijo que había que encontrarme un apodo, que había que bautizarme. Y por el micrófono comenzó a pedir a los oyentes que enviaran posibles nombres. Llegaron: los había graciosos, los había absurdos, los había tontos. Pero un día oí a Manuel Dos Pasos, que fue un gaitero extraordinario –el mejor gaitero que he visto en este país– que le decía a un hijo suyo muy gracioso y muy simpático:
― ¡Vamos, hombre, pareces un Tacholas!
Y a mí me impactó ese nombre. En un aparte, le pregunté:
― Don Manuel, ¿qué es eso de Tacholas con que usted lo llamó a Ramón, su hijo?
―Contaba mi padre ―me dijo―, cuando yo era un rapaz, que en su pueblo había un muchacho muy socarrón, gracioso. Y lo llamaban Tacholas. Entonces, siempre que veo que alguien se hace el gracioso, me acuerdo de aquello de Tacholas.
Y a mí el nombre me gustó. Me pareció un nombre fácil de recordar y que hasta sonaba algo gallego.
Se lo propuse al director del programa.
― No, Tacholas, no ―me dijo al principio.
Pero al fin, luego de rumiar las cosas, aceptó. Y el nombre quedó. Al principio se llamó O tío Tacholas. Y Tacholas a secas, después. Y quedó hasta 1940, cuando tuve unas palabras con el director y me abrí de la audición. Pero seguí con el nombre en todos los festivales, que por ese entonces había muchos y se celebraban todos los sábados y domingos a la tarde. A esos festivales los llamaban matinés y se hacían en los salones de la Capital, sobre todo en el centro: El Orfeón Español, Centro de Almaceneros, Lago Di Como, etc. Porque en ese entonces había una enorme cantidad de salones de fiestas que hoy ya no existen, donde todos los fines de semana se organizaban esas matinés patrocinadas por sociedades gallegas. Hay que recordar que esos eran los años de la gran inmigración. Hablo de las décadas del 20 y del 30.
Aclarado el porqué del nombre Tacholas, quiero decir que yo nací en Orense, una capital de provincia, de las cuatro que tiene Galicia. Me crié con mis abuelos paternos. Yo no conocía a mis padres, físicamente no los conocía. Ellos se habían marchado a la Argentina cuando yo era muy chiquito y me habían dejado con mis abuelos. Así que, prácticamente, mi padre fue mi abuelo; y mi madre, mi abuela Dominga, la madre de mi papá.
En 1921, como tenía buena voz, ingresé como niño de coro en la Catedral. Me hice popular porque en Orense, los Viernes Santo a la noche hay una procesión que se llama de Os Caladiños. Debajo de las andas de la Virgen de los Dolores siempre iba un rapaz de buena voz, atiplanada, que cantaba los Ayes. La procesión se realizaba de noche por la parte vieja de la ciudad, por esas callejuelas lúgubres y tortuosas. En ciertos lugares, el cortejo paraba y se escuchaba la voz del niño que cantaba los Ayes. Algo así como las Saetas de Andalucía.
Como había cantado durante 2 años seguidos en la procesión, me había hecho popular. Incluso cantaba en el paraíso del cine, que era de mi padrino, Julio Lozada. En esa época el cine era mudo y en medio de la función yo me echaba a cantar para mis compañeros de escuela y de fechorías. Ellos me incitaban y, encantado, yo me ponía a gorjear. Venía el acomodador con una linterna, y aunque sabía bien quién era el que cantaba y dónde estaba, por cumplir hacía que buscaba con su linterna. Y cuando se iba, mi voz volvía a surgir en la oscuridad, limpia, pura.
A raíz de mi popularidad pasé a integrar el Coro de Ruadas (ruadas, en gallego, es equivalente a “juergas”). Este coro, que era muy famoso, vino a Buenos Aires en 1931 y cantó en el Teatro San Martín, y a la función inaugural asistió el entonces presidente de la República, general José Félix Uriburu.
Paralelamente a mi ingreso en el Coro das Ruadas, me llamaron también para el Orfeón Unión Orensana. Antes se hacía en España, y en particular en Galicia, certámenes de orfeones, certámenes a los que asistían conjuntos de todas las capitales. En La Coruña, en un certamen que hubo en 1924, entre ocho orfeones ganamos el primer premio. Y yo cantaba un solo, de tiple, de El carnaval de Roma, de Thomas un autor francés. El Orfeón Unión Orensana estaba compuesto por 80 o 90 voces. Todo se cantaba a capella. El Coro das Ruadas, que era típico –se actuaba con los trajes típicos gallegos− también era a capella, pero en algunas canciones populares entraban también la gaita, el pandeiro, el tamboril y la cúnchiga.
Había cumplido los 18 años y sentía unas ansias enormes por conocer a mis padres, por venir a Buenos Aires a conocerlos a ellos y a mis otros hermanos que habían nacido en la Argentina. Yo me escribía mucho con mi hermana Pilar, la que me seguía en años.
Y llegó la edad para el servicio militar. Mi abuelo, que era funcionario municipal, se jubiló y a mí me entró el bichito en tal forma que lo amenacé con venirme solo –amenazarlo, no: le sugerí que yo me quería venir a Buenos Aires.
Me dijo:
― ¿Cómo? ¿Te vas a ir solo?
Yo lo animé para que nos viniéramos juntos.
En 1929 desembarqué, el día 10 de mayo, con mi abuelo, que acababa de cumplir 80 años. En Buenos Aires me esperaban un padre, una madre y seis hermanas argentinas que yo no conocía. Más tarde nació un varón para completar el número de 8 hijos.
Yo era el único gallego de todos los hermanos.
Recuerdo que en la Dársena Norte, cuando el Sierra de Córdoba, un barco alemán de la Compañía Bremen, se acercaba al muelle, yo estiraba mi cuello para divisar a los que tenían que ser mi padre y mi hermana. Al desembarcar –quizás haya sido la fuerza da la sangre─ me lancé entre la multitud en brazos de mi padre, sin reflexionar si era él o no.
Mi padre estaba con una de las chicas y otros amigos de la casa. Lancé un grito:
― ¡Pilar!
Pero la niña me contestó:
― No, che. Yo soy Graciana.
Era la segunda de mis hermanas, pero como yo toda mi correspondencia la mantenía con mi padre y con Pilar, creía que era ella la que estaba en la dársena esperándome. Además, las lágrimas no me dejaban ver si esa chiquilla que me estiraba los brazos: era la Pilar de mis fotos que yo miraba y remiraba, no viendo las horas de reunirme con ella.
Fuimos a mi casa, a mi nueva casa en la calle Camargo, de Villa Crespo. Allí conocí al resto de mis hermanas, las otras cinco.
Y parece que llegué a la Argentina con el pie derecho. Pocos días después de llegar estaba sentado tomando el sol, un tibio sol de invierno. Hacía frío y el sol apetecía. En un momento dado quise echar mano de mis cigarrillos y me encontré con que no tenía. Y una de mis hermanitas, que me miraba como si yo fuera un bicho, porque yo era el hermano que había llegado desde muy lejos, gritó:
― ¡Yo voy a comprar ! ¡Yo voy a comprar !
Y salió corriendo. Al poco tiempo volvió con un paquete de cigarrillos, cuya marca no existe ya, “Pour la Noblesse”, y que valía 20 centavos el atado.
― Te traje el atado ―me dijo mi hermana.
Lo abrí. En medio de los cigarrillos había algo que me llamó la atención. Lo saqué. Era un cupón. Entonces casi todos los cigarrillos traían premios o regalos. Pero mi cupón era por 5 pesos. Y todas mis hermanas gritaron alborozadas:
― ¡Mirá qué bien caíste!
Todos los días tenía una emoción nueva en esta ciudad tan extraña, tan rara y tan llena de atracciones para mí. Fui conociendo a los amigos de mi familia y haciéndome de amigos. El abuelo Sergio, mi padre de crianza, también gozaba como yo. Pero tanta felicidad no duró mucho para el viejo: el 30 de diciembre de 1933 murió. Yo creo que murió de pena y de nostalgia. De pena, porque en Galicia había quedado su compañera. Y de nostalgia, porque le faltaba su tierra.
Mi padre era miembro de la comisión directiva de la Unión Orensana, una agrupación que reunía a todos los nativos de Orense, que estaban por realizar un festival artístico, como era de moda entre las múltiples sociedades gallegas que había por ese entonces.
En ese festival yo dije un monólogo. Era sábado 2 de mayo de 1930. Y lo recuerdo porque hicimos un Mayo. El Mayo es en Galicia una fiesta semicristiana y semipagana. Se levanta una pirámide y se la recubre de musgo; se la adorna con flores y arriba se coloca una corona y una cruz. El Mayo, en realidad, es un canto a la primavera, porque en Europa la primavera comienza en mayo. Y en torno a la pirámide se cantan canciones alusivas. Como yo era recién llegado, tuve la idea de hacer un Mayo en el festival, donde recité mi primer monólogo.
Cuando se abrió el telón y apareció en medio del escenario el Mayo, hubo en el público una profunda emoción. Y lágrimas.
En esa oportunidad recité también un poema de Curros Henríquez. Y desde ese momento comenzaron a llamarme para los festivales de otras sociedades gallegas. Por ese entonces me apodaban “el Gaita”, un sobrenombre que tenía de rapaz, cuando vivía en Orense, porque cantaba una copla asturiana que decía: A mí me gusta la gaita. / ¡Viva la gaita, viva el gaitero! / ¡A mí me gusta la gaita / que tenga el fuelle de terciopelo!
Por esos años había un conjunto teatral de lengua gallega que dirigía un orensano, Luis Doval, un hombre de un gracejo singular, un espíritu exquisito. Ensayaban una piecita titulada Almas sinxolas [Almas simples]. En ella yo hacía un papel episódico, “El caxiato”.
Y ocurrió que en un festival que se hizo en el Orfeón Español, un teatrito precioso que había en la calle Piedras, entre Venezuela y México, y que ya desapareció hace años, se enfermó el director Luis Doval, de la enfermedad que murió al poco tiempo. Entonces, los compañeros y él mismo me dijeron que era yo el indicado para hacer el papel de don Luis. Y fue así como, sin saber ni maquillarme, tuve que hacer un viejo: Don Víctor”, el protagonista de la pieza. Parece ser que gustó, pues la pidieron otras sociedades, y así hasta que en el año 1935 llegó a Buenos Aires el que yo llamo, y con justicia, el pionero del teatro gallego en el Río de la Plata: Varela Buxán. Este hombre tenía un patriotismo, un desinterés y un amor a la tierra que entonces uno la sentía más, no solo por la distancia sino por una forma de autoafirmación. Ocurre que el gallego siempre fue despreciado, vilipendiado con epítetos como “gallego bruto” o “gallego patas sucios”. Y uno se sentía más enfervorizado con eso que llamamos la “galleguidad”.
Varela Buxán me habló para darme un papel en una de las obras de él. Y me aseguró que se iba a hacer en el Teatro Maravillas, en San José y Victoria (que es hoy Hipólito Yrigoyen), un teatro magnífico. Y allí, efectivamente, estrenamos una pieza suya que se titulaba Si eu sei no volvo a casa [Si lo sé no vuelvo a casa]. La colectividad respondió en forma singular, inesperada.
Y a partir de ese éxito estuvimos durante nueve años haciendo teatro en gallego en temporadas oficiales, sobre todo en el Teatro Mayo, que estaba en la Avenida de Mayo y Lima y que lo tiraron abajo para realizar la ampliación de la Avenida 9 de Julio.
En el Teatro Avenida hicimos también una revista: Galicia canta, en veinte cuadros. Otras de las piezas de Varela Buxán que estrenamos fueron: Por nosa culpa, A justicia de un muñeiro [La justicia de un molinero], Taberna sin dono [Taberna sin dueño], O Ferreiro de Santan [El herrero de Santa Ana], As tres Marías [Las tres Marías], Gracias, padre Ramón, y muchos otros títulos que ahora no recuerdo, todos escritos por el propio Varela Buxán.
Desde julio hasta octubre, ya sea en el Teatro Mayo, ya sea en el Teatro Avenida, se realizaban fervorosas temporadas a sala colmada.
En 1944, en el Teatro Argentino, hoy en ruinas, se realizó la última temporada de teatro en gallego.
Varela Buxán se marchó de vuelta a Galicia en el año 1950. Pero todavía en el año 1953, una noche me llamaron por teléfono. Era Rafael Palacios, sobrino de Caldera, el empresario del Teatro Mayo. Me dijo que lo fuese a ver al Teatro Splendid, en Santa Fe y Callao. Fui esa misma noche. Palacios estaba con J. Mas y Marcos Bronemberg. Los tres me propusieron que preparase algo en gallego para hacer una temporadita en esa sala.
― ¿Acá? ¿En Santa Fe y Callao, una temporada de teatro en gallego? ―les dije.
―Recuerde una cosa, Tacholas ―me respondió Marcos Bronemberg―. Usted tiene cancha para estar en escena, pero de negocios no sabe nada.
―Tiene usted razón…Tiene usted razón… Pero deme usted tres días para contestar.
Me puse al habla con el resto de la muchachada que había hecho teatro en gallego en años anteriores. No era fácil reunirlos porque hacía tiempo que estábamos todos desperdigados.
Hablé con un grupo. Todos se entusiasmaron. Se debutó. Y lo que yo creía que iba a ser una semana escasa se transformó en dos meses. Hicimos cuatro piezas.
Ahora quiero hablar de Castelao, otro hombre que también tuvo que ver mucho con el teatro gallego en Buenos Aires. La guerra civil española dividió algo a la colectividad gallega. Claro está que si de diez, nueve dicen que sí y uno dice que no, esta es una división. Y en esta proporción estaba dividida la colectividad gallega de Buenos Aires: nueve eran republicanos y uno era partidiario de los facciosos, como se decía en ese entonces.
Los años de la guerra civil fueron en Buenos Aires los años de los ingentes esfuerzos de ayuda, de los festivales a beneficio, en casi todos los cuales tomé parte yo: el de la Federación de Almaceneros, el de la Federación de Autos Colectivos, el de los Empleados de Comercio, etc. En todo el Gran Buenos Aires yo creo que no quedó un solo escenario al que yo no me haya trepado. Allá, en España, unos daban la vida. Acá, en Buenos Aires, nosotros dábamos lo que podíamos.
Terminó la guerra en 1939, y al año siguiente llegó Castelao desde los Estados Unidos. Había una enorme expectativa. Yo no conocía personalmente a Castelao, pero sabía de su personalidad. Precisamente, Eduardo Blanco Amor, un gran amigo, un día me regaló un álbum de dibujos de Castelao que acababa de editar el gobierno republicano que estaba en Valencia: Galicia mártir. Los dibujos eran tremendos, desgarradores.
Desde Buenos Aires partió hacia Montevideo una comisión para recibirlo. Y desde el primer día que pisó la Argentina yo estuve en contacto con él.
Físicamente, Castelao era alto, con una prestancia singular. Era un hombre recio pero al mismo tiempo tenía “ángel”, un “ángel travieso”, que quizá se lo daban sus anteojos de miope. Siempre estaba bien vestido, sin afectación, con su pañuelo blanco en el bolsillo superior de la chaqueta. Era un niño grande, pero con muchísimo talento, con muchísimo patriotismo y muchísima galleguicidad. Si alguien me preguntara qué defecto le encontré a Castelao yo diría que uno solo: murió muy pronto. Se nos fue la noche del 6 al 7 de enero de 1950.
A poco de llegar a Buenos Aires, Castelao nos leyó una pieza que había terminado en los Estados Unidos: Los viejos no deben enamorarse.
Yo estuve en esa lectura, a la que me invitaron, en la Casa de Galicia, en la calle San José. A Castelao le aconsejaron que para hacer esa pieza buscara al elenco de teatro de Maruxa Villanueva, elenco que fundara Varela Buxán, dado que Maruxa era su mujer. Y Castelao se puso al habla con Varela. Nos dieron la pieza, la leíamos y nos pusimos a ensayar. Se estrenó el 14 de octubre de 1941, en el Teatro Mayo. Aquello fue una fiesta de color, de luz y de fuerza dramática.
Después de la temporada en el Teatro Mayo fuimos a Montevideo y debutamos en el Teatro Solís. Y allí repetimos el éxito de Buenos Aires. Tanto en el Teatro Mayo de Buenos Aires como en el Solís de Montevideo no solo acudieron los gallegos, sino también, y en masa, los no gallegos.
Los viejos no deben enamorarse fue la única pieza que Castelao escribió y, para orgullo de la Argentina, la escribió y la estrenó en Buenos Aires. Después de cuarenta años de vivir en la Argentina volví de visita a Galicia. Cuando vine, cumplí en Buenos Aires los 19 años. Cuando regresé de visita cumplí los 59 años junto con mi entrañable amigo Varela Buxán, y los cumplí en Cercio, donde él vive, una aldeíta que está a dos kilómetros de la carretera general que va del centro de Galicia a Villa de Cruces. Corría el año 1969.
Con mi mujer, una hija de italianos que me ha dado una hija, y la hija una nieta, decidimos hacer el viaje. Tomamos el barco y desembarcamos en Lisboa, y de Lisboa fuimos en tren a la frontera, a Tuy, en territorio de Galicia. Varela Buxán nos estaba esperando en la frontera. Fuimos a su casa, en Cercio. Yo no me atrevía a llegar a Orense después de 40 años. Estuve con mi mujer unos días en casa de Varela, y una mañana en su coche partimos para Orense.
La carretera general que va de Pontevedra a Orense, por la que íbamos, al llegar a un sitio hace una curva. Y allá abajo, como un telón de fondo, apareció la ciudad de mi niñez y de mi adolescencia. Hice parar el auto. Fue como si el tiempo, junto con el coche, se hubiera detenido. Yo no había partido. Yo siempre había estado allí. No habían pasado los 40 años de ausencia.
Yo, como había sido niño de coro, lo primero que hice fue ir a la Catedral. Claro: ¡cómo no iba a ir! Es una joya del arte romántico. Cuando entré fui a sitios, a tocar piedras que yo había tocado en mi niñez hacía 50 años. ¡Y estaban allí! También estaba allí aquel lugar donde nos cambiábamos los niños del coro, donde nos vestíamos para esas solemnes funciones celebradas por canónigos y beneficiarios. Luego pedí que me llevaran a las “burdas”, que son manantiales de aguas hirvientes. Y me vino a la memoria aquella copla tan añeja que dice: Tres cosas hay en Orense / que no las hay en España: / El Santo Cristo, la puente / y la burda hirviendo el agua.
El puente es un puente romano de siete arcos que aún funciona. La burda es un manantial, como dije, que tiene tres fuentes. Y allí la gente va con sus cántaros, con las “cellas”, a buscar agua caliente y que, para tomarla, porque es potable, hay que dejarla enfriar. Y en un lugar cubierto del municipio la gente va a lavar la ropa.
Y fui por la burda, por el puente, por aquellas callejuelas de la ciudad vieja. Lo que hoy es el centro de Orense, cuando yo era niño, era un arrabal. Se ha modernizado mucho, pero por suerte todos los que administraron la ciudad supieron conservar lo viejo.
Un día me invitaron a ir a una misa que iba a ser oficiada en gallego. Y el oficiante era un argentino, un sacerdote que nació aquí, que se radicó en Galicia; allí hizo el seminario y recibió las órdenes.
Y esa misa oficiada en gallego era un poco un mitin antifranquista. El gallego, como el vasco y el catalán, eran idiomas prohibidos. La iglesia estaba rebozante de fieles.
Estando fuera del templo con un grupo de amigos antes de que comenzara el oficio, vi venir a una señora que empujaba el cochecito de un bebé. Pasó. Saludó:
― ¡Buenas…!
― ¡Hola…!
Y un amigo íntimo me dijo:
― ¿Sabés quién es esa?
― No…
― Es la Lola…
La Lola era una novia que yo había tenido y a la que había dejado para irme a América.
Vinieron a avisarnos que era hora de que entráramos a la iglesia porque iba a empezar la ceremonia. Caminamos hacia la entrada. Allí estaba ella. Mi amigo se adelantó y le dijo:
― ¡Lolita! ¿Ya no lo conoces a este?
Ella me miró mientras acunaba al crío.
― No ―le dijo a mi amigo.
― ¿Pero no te das cuenta quién es? ¡Es el Fernando…!
― ¡Ah, sí! ―nos dijo como si despertara de un sueño―. ¿Cómo estás?…
Yo la veía a través de una niebla, de una niebla de lágrimas. Ella me miraba fijamente. Yo me acercaba.
Me preguntó:
― ¿Y cómo estás?
― Bien, Lola, bien. ¿Y tú?
― Bien, también…bien… ¿Y tu señora? Yo quiero conocerla.
― Está dentro de la iglesia. Después, al salir, con mucho gusto…
En eso apareció caminando, muy apurado, otro amigo, Alejandro Rodríguez Veiga, un famoso dibujante de Orense. Me saluda. El otro amigo le dice:
― Se fue hace 40 años…
― ¿40 años? ―preguntó Rodríguez Veiga.
― ¡40 años! ―dije yo, mirando a la Lola―. ¡Cuánto lloré!
Y ella, mirándome, me respondió en gallego:
― ¡Canto xoramos!
Entramos en la iglesia. Ella se fue con el cochecito y no la vi más.

