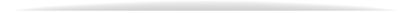
Cátulo Castillo

Ahora cuenta de su padre, el poeta y dramaturgo José González Castillo, anarquista, autor de restallantes sainetes en lengua lunfarda, animador de la cultura popular y enamorado de los barrios de Almagro y de Boedo:
Cuando tenía 20 años, mi padre robó a mi madre y se casó con ella. La sacó de los alrededores de La Plata donde mi abuelo trabajaba en un stud como cuidador. Era a principios de 1905. Se fueron a vivir a Buenos Aires en una casita de la calle Castro al 900. Yo nací al año siguiente, un 6 de agosto de 1906, a las 5 de la tarde. Caía una lluvia tremenda y hacía un frío de la madonna. Mi padre trabajaba, entonces, en los Tribunales. Edmundo Montagne, un amigo, que también era poeta, le avisó:
― ¡Pepe: ha nacido tu hijo Cátulo!
Montagne ya tenía previsto el nombre. Mi padre corrió a casa. Me arrancó del lado de mi madre, me quitó los pañales, salió al patio, me puso bajo el agua que caía con fuerza y exclamó:
― ¡Hijo mío: que las aguas del cielo te bendigan!
A causa de tanto lirismo y ritual anarquista, yo, recién nacido, me pesqué una pulmonía que me tuvo 3 o 4 meses entre la vida y la muerte. Sin los cuidados de mi madre, ahora no estaría contando todo esto.
Dos días después, mi padre y sus amigos se fueron a anotarme en el Registro Civil. El empleado le preguntó:
― El niño, ¿cómo se va a llamar?
― “Descanso Dominical González Castillo” ―le respondió mi padre, rotundo y lleno de gozo.
― ¿Cómo, señor?
― “Descanso Dominical González Castillo”.
― No puede ponerle ese nombre. ¿Cómo le va a poner a una criatura “Descanso Dominical”?
― ¡Usted le pone “Descanso Dominical”!
Y se armó el lío. Casi se van a las manos. Triunfaron los amigos y entonces me pusieron Ovidio Cátulo, como quería Montagne.
Mi padre deseaba llamarme “Descanso Dominical”, porque por ese tiempo habían promulgado la ley que era una vieja aspiración libertaria, y quería llevar su fe anarquista hasta las últimas consecuencias.
La curiosidad lleva a recorrer todos los lugares donde vivió el poeta. Ahora estoy parado en la calle Castro, al 900, entre las acacias que derraman sus hojas doradas entre la luz del otoño. Quedan muy pocas casas de aquella época. En el número 947 está instalada la carpintería de Aldo. En lo que fuera la sala, el aserrín de las garlopas mecánicas y las virutas de una cepilladora rellenan las caries del piso. El cielorraso carcomido muestra sus tripas por todas partes. Un obrero se esfuerza sobre un banco de carpintería. Cierro los ojos y las máquinas desaparecen: la mesa familiar, la lámpara de pantalla de tela con caireles de madera, cuadros de Malatesta, de Fourier, de Bakunin, de Kropotkin o de Dostoievski reemplazan a tanta rutina. Salgo. En la cuadra hay casitas limpias, modernas y las torres de departamentos se han detenido en la frontera de la avenida San Juan. En la otra cuadra, en un galpón inmenso se amontonan los ómnibus de la línea 23. Antes se guardaban los tranvías de la compañía Lacroze. Una pandilla de escolares se desbanda. Alguien canta mientras trabaja. No. No encuentro la casa donde nació el poeta. Pero quizás así haya sido, con sus balcones bombés de hierro forjado, sus ventanas de postigos, su zaguán y ese angelote de yeso que en el frontispicio se descascara lentamente. Sigo escuchando su voz:
En el año 1910, a causa de sus ideas libertarias, mi padre tuvo que expatriarse. Se fue a Chile con toda la familia: mi madre, mis hermanos y yo. Nos instalamos en una casa de madera, en Valparaíso, de modo que parte de mi infancia transcurrió frente al mar. Puedo decir que me he criado viendo el Pacífico que se asomaba por los cerros. Llegamos luego de un terremoto. Toda la ciudad estaba derruida y nosotros vivíamos con la angustia de que hubiera otro nuevo temblor y, sobre todo, de que se produjera un maremoto.
Recuerdo a los mineros que vendían sus pepitas de oro por esa calle ancha que trepaba hacia los cerros. Arriba había un bosque. Lo llamaban Bosque Alegre. Entre los árboles, la gente humilde hacía sus parrandas y sus juergas y desde lejos se podía escuchar el compás de las cuecas, los gritos y los cantos. Abajo quedaba Playa Ancha, donde íbamos a bañarnos. Tuve una infancia muy colorida que me ha perdurado para siempre.
También recuerdo a los saltimbanquis. Aparecían por los caminos vestidos con sus mallas de colores, tocando la pandereta. Colocaban sus alfombritas en el suelo, convocaban al auditorio inocente, tan inocente como ellos, y hacían sus malabarismos, sus contorsiones, sus saltos mortales. Después pasaban el sombrero. Puedo decir que yo, en Valparaíso, he visto a los juglares medievales.
Regresamos cuando a mi padre le estrenaron en el Teatro El Nacional, que dirigía don Pascual Carcavallo, su sainete con música, La serenata. El peligro había pasado. Nos instalamos en la calle San Juan 3957, a media cuadra de la calle Artes y Oficios, que ahora se llama Quintino Bocayuva. Como los ladrones que siempre vuelven al lugar donde robaron, mi padre regresaba a ese barrio donde había transcurrido su juventud. La casita de la calle Castro quedaba a la vuelta. Hicimos la vida normal de gente pobre. Terminaba el año 1918 y también la guerra europea.
La casa de la calle San Juan es una construcción extraña. Un zaguán largo y angosto, casi tétrico, conduce a los pequeños departamentos interiores. Toco el timbre en el primero. Me abre la puerta una anciana. No puede entender mi curiosidad de periodista, ni tampoco eso de querer desandar el camino que otros vivieron. Tiene miedo. Me lo dice con un fuerte acento español. Ella y su familia viven allí desde 1940. Su nerviosidad aumenta y me cierra la puerta casi en las narices. Durante la breve conversación pude ver un pequeño patio que da a un dormitorio, a un comedor y a una cocina.
Cuando mi padre comenzó a hacer teatro, la familia tuvo otro nivel de vida. Las cosas vinieron mejor. Nos mudamos a la calle Loria 1449. Después compró una casa en la calle Boedo 1060 y desde entonces fuimos habitantes de esa extraña república fundada por mi padre. En Boedo vivía también Juan B. Cianciarullo, un italiano que me enseñó el violín y mis primeras nociones de piano. Desde los 10 años comencé a componer. También hacía poesía llevado por la fervorosa admiración que sentía por Rubén Darío. Me sabía de memoria muchas de sus poesías, como así también largas tiradas de Núñez de Arce y toda la melancolía de Evaristo Carriego. Mi padre era un apasionado de la preceptiva literaria. Me enseñaba a medir los versos, las formas, los acentos interiores. Soñaba con que su hijo fuera escritor. Puedo decir que, gracias a él tuve formación culta. Cosa extraña: mi padre, que adoraba a sus clásicos, era un gran autor de sainetes lunfardos. Todo lo que sabía lo convertía en expresión porteña.
En uno de sus viajes a Buenos Aires, Rubén Darío visitó nuestra casa. Mi padre lo invitó a comer. Cuando llegó, tuve la sensación de que era una especie de gigante. Hoy me parece que solo era la visión de un niño. Su gran melena, algo rizada, siempre estaba despeinada. Sus facciones tenían algo de chinote. Fumaba puros interminables y dejaba caer las cenizas sobre sus solapas. Era corresponsal de La Nación en Europa y mi padre lo recibió como al embajador de la cultura universal. El día que vino a comer a casa, se puso champagne en la mesa. En ese tiempo, la botella valía 3 pesos, una fortuna si se tiene en cuenta que un vigilante ganaba 40 pesos. Darío hablaba con un leve acento centroamericano, pausadamente, con voz grave, y mezclaba su castellano con innumerables palabras francesas porque utilizaba el francés con soltura y se complacía en hacerlo. Cuando le sirvieron el champagne, comenzó a revolver la copa con su habano para quitarle las burbujas. Luego lo encendió. Bebía un trago y lanzaba una lenta bocanada, ambas cosas con gran fruición. Cuando se fue, me regaló una fotografía autografiada.
Yo tendría 8 años. La admiración que sentía por el poeta me impulsó a escribir:
Duerme y sueña la princesa
sobre su lecho de rosas.
La cabeza de su alteza
tranquilamente reposa…
Se lo mostré a mi padre, y me dijo:
― ¿Lo hiciste vos? Se parece a Rubén Darío…
Darío y Carriego fueron las influencias de mi niñez. A Carriego no lo llegué a tratar. Yo era muy niño cuando vino a casa cierta vez. Le traía un libro a mi padre. Le abrí la puerta y le dije que pasara. En ese tiempo, los poetas, los músicos, los artistas, casi todos pobres, usaban cuellos y puños postizos de cartón que, una vez usados, se tiraban. Eran los famosos cuellos y puños Mey. Una buena pechera, un chaleco, un cuello y un par de puños Mey servían para disimular la inexistencia total de camisas. Los Mey eran muy baratos: tan solo costaban 20 centavos. Cuando llegó Carriego a mi casa, me di cuenta de que usaba cuellos y puños Mey. Pero mi casa también era un reducto de payadores. Durante los últimos años de mi infancia y gran parte de mi adolescencia, los vi desfilar por mi casa. Betinoti era delgado, medio rubión, de cara larga y afilada, con una calvicie incipiente. Me daba la sensación de ser un pretencioso por su forma de conducirse, bastante ostensible. Quizás esta sea la impresión de un chico a quien el payador trataba como lo que era: una criatura. Recuerdo, eso sí, sus ojos grandes, casi acerados.
Traía sus libros a casa para que mi padre les diera el visto bueno, porque el viejo era una especie de preceptor de todos ellos. En aquel tiempo, era muy popular por lo de “Pobre mi madre querida / cuántos disgustos le daba…”. Actuaba en las glorietas, en los circos, en los comités, donde podía. Ser payador era una profesión muy especial. Tenían que ganarse la vida y andaban con la guitarrita bajo el brazo. Cantaban y después pasaban el platito. Betinoti cantaba en los comités de los conservadores y sus caudillos eran los que se ponían.
Frente a mi casa de Boedo 1060 había un gran terreno baldío, Allí mi padre hizo teatro de verano. Pero también hubo una glorieta. Después construyeron el Teatro Politeama Doria que, junto con el Teatro Boedo, que quedaba en la otra cuadra, era el centro de la vida artística del barrio. Entre ambos hubo una gran competencia. Y en los dos mi padre formó compañías y estrenó sus obras.
Pero volvamos a las glorietas. Cuando llegaba el verano, en el Buenos Aires de entonces se acostumbraba levantar, en los sitios baldíos, unos recreos adornados por bastidores de maderitas cruzadas. Un tablado en un lugar estratégico, y entre glorieta y glorieta se instalaban palcos. Donde se instalaba la platea se colocaban mesas y sillas. Al caer la tarde, las familias concurrían a tomar cerveza, comer sandwiches de chorizo y a escuchar a los payadores. Allí conocí a Luis Acosta García, tan famoso como Betinoti. Era un hombre con maravillosas condiciones de improvisador. Cierta vez me preguntó si yo quería acompañarlo con un cuarteto en un recorrido por las principales glorietas de los barrios de Buenos Aires. Yo era chico todavía, pero ya tocaba muy bien el piano y el violín, además componía. Con Antonio Surera, un bandoneonista, y con otro muchacho Furioni, armamos un trío con el cual hacíamos el número de orquesta. Luego, Luis Acosta García improvisaba:
“Y a ese gordo tan pelao
que lo estoy viendo de aquí…”
Porque no solo los payadores cantaban de contrapunto sino que también se prestaban a realizar improvisaciones humorísticas sobre los circunstantes. Muchas veces alguien quería hacerle una broma a otro amigo que presenciaba el espectáculo y, mediante una buena propina, el payador le tomaba el pelo al incauto. Y a raíz de esto había diálogos muy movidos entre el público y el payador. Las salidas de tono eran muy explosivas. Se hacía un verdadero culto del ingenio.
Además de Luis Acosta García, que tenía sus clisés, había otros payadores como el Ruso Garbino, Célebre además porque frecuentaba los ambientes poco artísticos de la delincuencia. Lo llamaba el Estarado, que en lunfardo quiere decir “estar a la sombra”. También era libertario, un ácrata, con “ideas avanzadas”, peleando siempre contra el “chancho burgués”, ese enemigo acérrimo del laburante.
Frente al cine El Nilo, de Boedo, me cuesta imaginar cómo era ese inmenso baldío que en verano se llenaba de familias. El Nilo de ahora fue el Politeama Doria de entonces. El teatro Boedo no existe: en su lugar hay un garaje. En el Politeama Doria y en el Boedo hacía furor Pedro Zanetta, un actor de dramas y sainetes. En el garaje, donde antes estaba el Teatro Boedo, un miembro de la firma Seoane y Compañía me indica dónde estaba el Café Dante, o sea dónde, en la década del 20 se fundó la República de Boedo. Y me acompaña hasta el número 745. También me señala quiénes son los actuales propietarios de la casa donde vivió José González Castillo: Francisco Marín y su esposa, ambos españoles, de Castilla la Vieja, instalados con negocio de mercería desde 1940. La casa de Boedo 1060 ha cambiado. Ahora hay cuatro departamentos que desembocan en un largo corredor. El primer departamento ocupado por la familia Marín es el cuerpo principal de la casa. “El comedor está igual, se ufana don Francisco, conserva la chimenea de mármol, solo que ahora funciona a gas y no a leña. Según me dijeron, González Castillo escribía en el comedor sus obras de teatro”.
Sobre el dintel de la puerta de entrada hay dos placas recordatorias: una de Sadaic y otra de la peña “Pacha Camac”. En el patio del departamento, una planta de Santa Rita derrama un chorro violeta sobre la tapia baja.
En Boedo, mi padre fundó la Universidad Popular. En ella enseñaba inglés, que sabía muy mal, pues lo había aprendido en Chile durante el exilio, cuando trabajaba como corredor de vinos y debía ofrecer su mercadería a los comerciantes ingleses. Lo hablaba muy mal pero igualmente lo enseñaba. Su pasión para llevar las cosas adelante lo hacía vencer cualquier obstáculo.
También fue fundador y animador, por largos años, de la peña Pacha Camac, que comenzó funcionando en los altos de la confitería Biarritz, y ahora ha desaparecido. De allí surgieron actores importantes. Saulo Benavente comenzó en la peña sus primeros intentos escenográficos. Había escultores de la talla de un Agustín Riganelli o Stephan Erzia, hombres como Vicente Roselli, los muchachos de Crítica (donde mi padre también trabajó, pues había ejercido el periodismo en Rosario, su ciudad natal, junto con Florencio Sánchez, antes de migrar a Buenos Aires): los González Tuñón; Raúl, el poeta; y Enrique el narrador; o Nicolás Olivari.
El movimiento de Boedo comenzó en la Librería Munner, un alemán muy inquieto que reunía en la trastienda de su negocio a pintores, escritores, artistas de teatro, estudiantes y cuanto ser humano tuviera alguna comezón. Tales actividades eran fomentadas por el diario Crítica. Natalio Botana, su dueño, alentaba toda manifestación de cultura popular. Así nació la República de Boedo, de la que fue presidente mi padre, como así también la República de la Boca, que tenía como inspirador a Benito Quinquela Martín. Y hasta se fomentó artificialmente un antagonismo entre ambas repúblicas, al igual que el antagonismo de Boedo con el grupo Florida, nucleado en torno a la revista Martín Fierro, que capitaneaba Evar Méndez, buen poeta y cronista de La Razón.
Boedo tenía vida propia y servía, además, con su irradiación cultural, a otros barrios vecinos. La llamada “cultura de Boedo” era un gran polo de atracción. La Universidad fue visitada hasta por Marcelo T. de Alvear. Su período más brillante fueron los años que van desde el 20 hasta el 30. Después comenzó a languidecer, aunque no han desaparecido sus ecos.
La Librería Munner se encontraba en el 833 de Boedo. Ya no existe. En su lugar se encuentra una sucursal de Coppa y Chego, un comercio especializado en ropa para obreros. Tampoco existe la casa que los González Castillo alquilaron en Loria 1449. Ahora también es una tienda, pero de artículos para niños. Sus dueños, la familia italiana De Stefano, se sorprenden cuando les digo que allí vivió un dramaturgo y también su hijo, que ahora es uno de los grandes poetas populares.
En 1928 me fui a Europa. Acababa de cumplir la mayoría de edad. Ya tenía mi pequeño nombre como músico: tocaba en unos conjuntitos que formaba por mi cuenta y había compuesto un tango que mi padre tituló Organito de la tarde. Me dijo:
― Te vas a inscribir en un concurso que hay en la Casa Glücksman.
Me inscribí y entré en competencia con los grandes de la música porteña: Canaro, Lomuto, Greco, Filiberto. El tema de mi tango era muy carriegano. Así me lancé a la vida profesional con la protesta delos músicos consagrados, quienes creían que yo estaba arreglado por mi padre:
― Usted lo está echando a perder al mocoso ese, porque va a entrar en la competencia final conmigo. Si me gana, sepa, señor Castillo, que yo me he criado matando vigilantes.
Mi padre se paró, y agrandándose, le dijo:
― ¿Usted se ha criado matando vigilantes? Sepa que yo me crié matando sargentos. Les daba dos puñaladas de ventaja y los cagaba a patadas.
Así conocí a Filiberto y así fue cómo en el concurso me prendí con un tercer premio.
Al año siguiente, mi padre ya estaba muy afincado en las actividades teatrales y era director de una compañía del Teatro San Martín, donde cantaba y actuaba Azucena Maizani y de inmediato se convirtió en un gran éxito, porque mi padre le había puesto la letra: Al paso tardo de un pobre viejo, / llena de notas el arrabal / con un concierto de vidrios rotos / el organito crepuscular
Después, como dije, me fui a Europa en 1928. Trabajé en varios países. En París me encontré con Carlos Gardel, a quien había conocido en la casa Glücksman. Hacía unas películas en Joinville. Recién comenzaba el cine “parlante”, como se decía entonces, y las películas de Gardel eran las primeras experiencias del nuevo invento.
En París, Gardel había tenido sus triunfos. En ese momento cantaba en el Olympia. Antes había actuado en varios teatros de Pigalle, siempre con un éxito delirante. Gardel les abrió camino, en cierto modo, a las orquestas que llegaron después a Europa, porque fue él quien impuso el tango en la capital francesa. El tango hacía furor: había un color “tangó”, un “air tangó”,una “nuit tangó”. En esos años, en París, todo era “tangó”.
El Gardel que yo conocí no es el Gardel de los últimos años. Cuando lo vi en la Casa Glücksman pesaba 100 kilos, pero había llegado hasta 120. Estoy hablando de 1922. Por su tendencia a engordar se cuidaba constantemente. Para adelgazar tomaba baños turcos en la Young Men, se hacía dar masajes y cumplía estrictamente los regímenes.
Así como cuidaba su cuerpo, cuidaba su voz y se interesaba en las técnicas del canto. Admiraba mucho a Tita Ruffo y a otros cantantes italianos. Era “claque” del Coliseo, solo por escuchar a sus artistas preferidos. Escuchaba atentamente cómo impostaban las voces y después se iba a su casa a ensayar. Tenía una percepción muy grande de lo que le iba a deparar el futuro. A mí me cantó once composiciones: Organito de la tarde, Caminito del taller, Acuarelita de arrabal, Silbando, La violeta, Corazón de papel y otras que ahora no recuerdo.
A mi vuelta de Europa, en la década del 30, ingresé como profesor del Conservatorio Municipal de Música, pese a la oposición, a la mala voluntad y hasta el desprecio de los que en ese entonces eran profesores de la casa. ¡Cómo un tanguero iba a dictar clases de solfeo! El que más se oponía a mi ingreso era Enrique Fantoni, director del Conservatorio, que me trataba muy mal. La mayoría de los docentes eran italianos, franceses y belgas. En 1933 intervienen la escuela y nombran como interventor a Luis V. Ochoa, quien me dio las cátedras de Pedagogía, Historia de la Música y Acústica Musical. Pasada la intervención me presenté a concurso y fui designado secretario. Más tarde ascendí a vicedirector. En la década del 50 me nombraron director y con ese cargo me jubilé.
El lapso que va del 30 al 40 es un período durante el el cual me replegué sobre mí mismo, quizás como una forma de defenderme de las actitudes hostiles de mis otros colegas. Y me puse a estudiar a fondo todos los períodos de la historia musical, desde el canto gregoriano hasta los románticos alemanes.
Ahora quiero hablar de una amistad que nació casi en los umbrales de la adolescencia y se prolonga más allá de la muerte. A Homero Manzi lo conocí cuando aún tenía pantalones cortos. Cuando yo vivía en Loria 1449, él vivía a la vuelta, en Garay 3529. Este muchachito pasaba silbando siempre por la puerta de casa. Yo había cumplido 17 años y él era un año menor. Cuando supo que yo era el autor de Organito de la tarde se acercó a mí y me dijo:
― Mirá, Cátulo, yo tengo una letrita, ¿sabés? Se llama El ciego del violín. ¿No te gustaría ponerle música?
Le dije que sí, que me la mostrara. Efectivamente, era muy buena. Le cambiamos el nombre y le pusimos la siguiente dedicatoria: “Al loco Carriego”. Finalmente, el tango se llamó Viejo ciego. Se hizo muy conocido, lo cantaron muchos, incluso la Maizani. Con esa letra, Manzi se inició como autor de tangos. Tenía 16 años. En ese tiempo concurría al Colegio Luppi, en la calle Centenera, y ya tenía sus grandes aficiones políticas. Un día los pibes del barrio me dijeron:
―¿Vos no lo oíste hablar a Homero? El domingo que viene, a la mañana, da una conferencia. Tenés que venir. Es en el Teatro Boedo.
Y fui. Hablaba sobre el radicalismo, sobre Yrigoyen, con un fervor increíble. Era un orador hecho y derecho, cocinado totalmente. De allí nació mi admiración por él.
Más tarde le presenté a un pelado que concurría a mi casa. Le dije:
―Vení que te presento: un muchacho que compone muy bien. Juntos pueden hacer grandes cosas.
El muchacho era Sebastián Piana. Ambos formaron el famoso binomio Piana-Manzi. Juntos hicieron Milonga sentimental, Milonga triste, Milonga del 900.
Piana era hijo de un peluquero que tocaba muy bien la guitarra. La peluquería quedaba en Castro Barros, a media cuadra de Rivadavia. Cuando se iba el último cliente, el padre de Piana bajaba la persiana y hacía música en la trastienda. Casi todos los peluqueros de la época eran italianos, músicos, y tocaban algún instrumento, principalmente la mandolina. La peluquería de Piana reunía también a numerosos payadores, hombres como Higinio Casón y Ramón Vieytes. Este último era muy célebre en su época y mi padre sentía una gran admiración por él. Una vez me dijo:
― ¡Vos no sabés quién es este señor atorrante!
Cierta tardecita se apareció por casa, todo sucio, con los pantalones rotos.
― ¿Está Pepe? ―me preguntó.
― ¿Qué Pepe? ―le dije.
― Y…Pepe Castillo…
Me dio su nombre. Entré y le dije a mi padre:
―Mirá, papá, ahí está un atorrante que te busca, te quiere ver, pero a mí me parece que es un reo.
―¿Cómo se llama?
―Ramón Vieytes.
Mi padre dio un salto. Salió corriendo. Abrió la puerta y le gritó:
―¡Entrá, hermano! ¡Cómo estás así! ¿Qué querés? Vení, sentate. ¿Qué querés tomar?
Le regaló un traje y diez pesos. Cuando se fue me dijo:
―Este hombre tiene un talento descomunal. Es uno de los grandes improvisadores del país.
Pero en Boedo también había otros payadores de la talla de Vieytes, como Curlando. La profesión de payador no era posible sin un talento excepcional: había que enfrentar a públicos que eran críticos muy severos. Entre estos improvisadores se encontraba el negro Luis García. Según creo, todavía vive. Debe estar blanco de canas, porque cuando los negros encanecen es porque tienen mil años.
Piana se fue criando en este ambiente de exaltación por la poesía popular, a la que conocía muy bien. Por eso cuando tuvo que renovar la milonga lo hizo con plena consciencia de lo vivido, de lo que vio y escuchó en su infancia.
Sebastián llegó a casa con una recomendación para mi padre:
“Ahí te mando a Sebastián, mi hijo –decía la carta–. Quiero que hagas lo posible para salvarlo del servicio militar”.
Y mi padre lo salvó. Era medio escriba, pues había trabajado en los Tribunales. En la carta, el padre de Piana explicaba también que su hijo era músico. Por esos años, Sebastián era alumno de Ernesto Drangosch, y como en casa teníamos un piano, se sentó y demostró que era un músico excepcional. En un momento de la conversación le dijo a mi padre:
―Mire, señor Castillo. Hay un concurso que organiza una fábrica de cigarrillos, la que fabrica los de marca Tango. Yo tengo una música compuesta. ¿No querría usted ponerle letra?
―Sobre el pucho― le contestó mi padre.
Y así nació el tango Sobre el pucho, y con él Piana se lanzó a la vida profesional. Sí, Piana, Manzi y yo salíamos de una adolescencia que era casi infancia, llenos de ideas, de proyectos y de ensueños, y llegamos a formar esa trilogía que en el 40 –según dicen– ocupó un lugar destacado en lo que se llamó “la década de oro del tango”.
― Sí, Catito ―me decía Manzi―. No te olvides: estamos viviendo “la época de oro del tango”.
Y tenía razón.
Ahora estoy frente a la casa donde vivió Manzi, en el 3529 de la calle Garay. También me reciben mal, pero desde la puerta cancel veo el hall y parte de la sala. Hay una mampara de vidrios blancos y rosados que tiñen todo el ambiente de un color extraño, casi fantasmal. Al lado de la casa de Manzi, una placa anuncia la “Empresa de pompas fúnebres y carruajes de paseo de Lázaro Banchero, sucesor de Pascual Turre”. Como tomo notas, un hombre maduro me interpela. Se da a conocer: es el hijo de Lázaro Banchero. Me habla de Manzi y me cuenta que El pescante se lo dedicó a su padre. La cuadra es famosa: en el 3276 vivió Alfredo Le Pera, hasta el momento de la tragedia; en el 3210, una casa donde el art nouveau se confunde con los delirios personales del constructor, fue el domicilio real del escultor Riganelli. Ahora, el jardín está poblado por esos horribles enanos de cemento, pintados con colores chillones, que el maestro habría destrozado con fruición.
Don Manuel Cala, en cambio, me recibe afablemente en la peluquería de Castro Barros 33, propiedad de Luis I’Oca. Primo hermano de Sebastián Piana, trabajó con su tío en el oficio desde los 11 años. Describe el antiguo local: una casa cuya persiana era desmontable, un salón amplio donde trabajaban cuatro oficiales. Actualmente ya no existe. En su lugar se levanta la Federación Argentina de Box en el número 75 de la calle. En la puerta, un enorme cartel pregona las emociones del próximo campeonato de novicios y veteranos “con la participación de los mejores elementos de la Capital, Gran Buenos Aires y La Plata, a precios populares”. En la otra esquina, Rivadavia es un torrente. Ya es de noche. Las luces se van encendiendo. Entonces me doy cuenta de que estoy rodeado por torres de departamentos, que en algunos años más el Boedo del 20 habrá desaparecido para transformarse en los versos de un tango de Manzi o de Castillo. Será solo una leyenda cuyos últimos vestigios he podido rozar.
Y me alejo silbando Tinta roja. No me atrevo a cantar en voz alta: en Buenos Aires, solo los locos cantan en la calle. Pero me digo mentalmente los versos de la canción de Cátulo Castillo a la que le pusiera música Sebastián Piana: ¿Dónde estará mi arrabal? / ¿Quién me robó mi niñez? / ¿En qué rincón, luna mía, / volcás como entonces / tu clara alegría?… / Veredas que yo pisé, / malevos que ya no son, / bajo tu cielo de raso / trasnocha un pedazo / de mi corazón.

