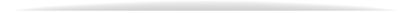
Edmundo Rivero
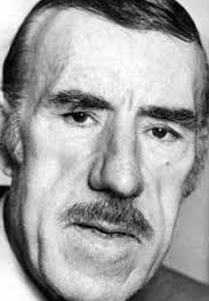
El tío Alberto me enseñó las primeras notas en la guitarra, los primeros acordes. Después aprendí a tocar con él El Pericón Nacional (porque hay dos pericones: El pericón por María, que es uruguayo, y el Nacional, que es el argentino).
Cuando me di cuenta de que tenía facilidad para sacar cositas en la guitarra, este instrumento se transformó en una pasión que, con el tiempo, se convirtió en la pasión de mi vida.
Además de hacer música con mi guitarra, a esa edad ya cantaba a dúo con una hermanita mía, llamada Eva, mucho menor que yo; en esa época ella tendría 5 años. Mi madre me había enseñado a hacer la segunda voz, es decir, cantar una tercera debajo de la primera. Nos acompañaba un amigo de la casa que tocaba el violín y mi tío Alberto con su guitarra.
Por esos años vivíamos en Saavedra. Mi casa era una típica casa de barrio de entonces, con su galería, su patio y su huerta. En la huerta había varias higueras y una granada. Cada higuera era diferente. Había una que daba higos de España, otra daba higos japoneses; otra, higos blancos; otra, de higos rojos y otra, de higos negros. Esas higueras eran nuestra delicia en verano. No solo por su sombra. También porque se poblaban de frutas desde noviembre, cuando revientan las brevas, que yo comía a cuatro manos. Mi madre hacía dulces. Además, me trepaba a ellas imaginándome no sé cuántas aventuras, porque mi imaginación transformaba a las higueras en barcos, en árboles de una selva o en torres fabulosas.
Pero yo no nací en esa casa del barrio de Saavedra. Yo nací en Avellaneda, cerca del Puente Alsina. Mi padre, Máximo Aníbal Rivero, por esa época era jefe de estaciones: su trabajo consistía en instalar estaciones ferroviarias. Es así como unos meses estaba aquí y otros meses más allá. Y en una de esas idas y venidas nací yo en Avellaneda.
Al poco tiempo de nacer yo, a mi padre lo trasladaron al pueblo de Moqueguá para que armara otra estación. En Moqueguá me enfermé y la familia tuvo que venir a vivir a Buenos Aires para que me atendieran. Por esa razón mi familia alquiló la casa de Saavedra. Años después nos trasladamos a Núñez, y cuando entré en la adolescencia me convertí en ciudadano de Belgrano.
En esa época, la ciudad terminaba en el campo y el campo terminaba en la ciudad. El parque Saavedra era el límite entre la ciudad y el campo. En medio del parque había una construcción rodeada por un foso, con un puente levadizo. A las 6 de la tarde se levantaba el puente y todo lo que estaba dentro del parque quedaba incomunicado con el barrio. Parecía una fortaleza medieval. El parque existe, pero el foso desapareció. Ha sido rellenado. Yo siempre que paso recuerdo que ese puente levadizo era para mí un verdadero encanto, con su torre también falsamente medieval. ¡Qué chico, con esa escenografía, no se habría de sentir un poco caballero andante, listo para las aventuras más fantásticas!
Más allá del parque comenzaban las quintas, y un poco más allá las chacras, y aún más lejos, las estancias. Corría el año 1919, si mal no recuerdo.
Al parque Saavedra no solo iba a jugar. Tenía una hermosa biblioteca a la que yo le saqué buenos frutos. Era una biblioteca municipal y se podían pedir prestados dos libros por vez. Allí tomé contacto con lo más variado de la literatura, desde el Martín Fierro hasta El Quijote, pasando por casi todo Alejandro Dumas y todos los tomos de Julio Verne y Salgari que había en las estanterías. Mi mayor hazaña fue leerme La Divina Comedia en la traducción de Bartolomé Mitre.
Y no es que en casa faltaran los libros. En mi casa también eran muy lectores. Algunos de mis tíos por parte de madre gustaban escribir y habían publicado sus libros de versos.
Mi madre se llamaba Juana Anselma Duró y a ella no solo le debo la pasión por la música sino por la literatura. Cuando agoté la biblioteca de casa y lo que me podían prestar en la biblioteca municipal del parque Saavedra, comencé con los libros que había en casa de mi abuelo y de mis tíos Duró, que vivían en la calle Moldes.
Cuando nos cambiamos a Núñez perdí muchas cosas: mis higueras, mi granada, el castillo y el foso medievales del parque, la sensación de libertad y de espacio que me daba la casa. Donde fuimos a vivir no era una casa, era un departamento. Y el departamento me cambió la vida: del pequeño individualista que era me transformé en un ser social. Y allí me sirvió la guitarra. Mi padre me decía: “La guitarra nunca te va a dar una fortuna, pero te va a dar otra fortuna más importante que la de bienes materiales: te va a dar amigos y te va a abrir las puertas del rancho más humilde y del palacio más grande”. Y fue cierto. Con el tiempo lo fui comprobando.
Había cumplido los 16 años cuando con mi familia me trasladé a Belgrano. Nos instalamos en Cabildo y Quesada, en un departamento. Pero me la pasaba en la calle Cabildo. En esa época, el paseo por la calle Cabildo era obligatorio. Íbamos y veníamos, hacíamos nuestras conquistas de ojito. En recuerdo de esa época compuse el tango Calle Cabildo.
A comienzos de la década del 30 hice el servicio militar. Por mi estatura me enviaron al Regimiento de Granaderos a Caballo. De ese año conservo buenos recuerdos y buenos amigos.
En Granaderos aprendí a andar a caballo, cosa que ya sabía, pero no las destrezas que allí se enseñan: volteos simples, volteos dobles, las tijeras, carreras y lanceos en pelo, saltar vallas parado en los estribos o sentado al revés. Claro está que hasta que aprendí todas estas destrezas, me llevé más de un porrazo y buenos revolcones.
Y la guitarra también me sirvió de mucho durante mi servicio militar. Cuando había mucha fajina, a veces el sargento me decía: “¿Por qué no se toca algo, Rivero?”. Y yo me ponía en la carpa a tocar mi guitarra y me salvaba de muchas cosas. Y gracias a mi guitarra mejoraba mi ración de comida. No digo que algún plato especial, pero sí lo más selecto del rancho cuartelero.
Fue un año que me dejó huellas profundas. Todavía me visito con algunos compañeros del servicio militar, como mi amigo Cuba, un tucumano que todavía vive allá.
Y es por eso que de tanto en tanto siempre vuelvo a Granaderos, al viejo cuartel.
Y aquí quiero explicar por qué todos mis hermanos y yo llevamos nombres un tanto originales: Eva, Aníbal y yo, Leonel. Eran cosas de mi madre: mi madre era una mujer a la que le gustaba leer mucho, sobre todo novelas, y nos ponía nombres de sus héroes o heroínas preferidos.
Después del servicio militar comenzamos con mi hermano Aníbal a actuar en la radio. En esa época, en las radios no se les pagaba a los artistas. Cuando terminabas de tocar o de cantar te daban un vale del avisador. Porque el avisador, en esos años 30, tampoco pagaba la publicidad con dinero sino con mercaderías. Por ejemplo, después que el músico o el cantor actuaba, el locutor –speaker se decía entonces– decía: “Acaban de escuchar al cantor Fulano, que es auspiciado por la pescadería ´La Merluza´”. Y el cantor o el músico recibían de la administración de la radio un vale por tantos kilos de pescado o por un pescado solo, según la categoría del artista. Esa era la paga.
Había una larga lista de auspiciantes que pagaban en mercaderías, de modo que nosotros podíamos elegir la que necesitábamos: un traje si el auspiciante era una sastrería; ropa, si era una tienda; muebles, si era una mueblería; o comestibles, si era un almacén. Había de todo. Hasta restaurantes. Ocurría que por esos años escaseaba mucho la plata, aunque al final era lo mismo que nos pagaran con vales o que nos pagaran con plata.
En esos años se cantaba por radio más por cariño que por recibir una retribución. Nunca se nos pasó por la cabeza que podríamos vivir de la música. Tanto es así que me acuerdo de una vez que estaba en la casa de un amigo mío, Benjamín Acha, en la calle Cabildo al 2200. Nos solíamos reunir para tocar la guitarra y cantar. Y se nos ocurrió hacer una broma inocente. Tomamos el teléfono y marcamos un número al azar, y si quien nos atendía era una mujer yo le cantaba y le dedicaba la canción. El método no era malo: a veces algo se pescaba. Ese día nos atendió una mujer. Después de mi interpretación le pasé el tubo a mi amigo y la mujer le preguntó:
― Dígame, ¿ustedes han puesto un disco o es una persona la que me cantó?
― No, es mi amigo Rivero ―le contestó Acha.
Y me pasó el tubo.
― ¿Por qué no canta un poco más? ―me dijo la voz femenina.
Y yo canté un trozo de un tango-canción.
― ¿Podría venir a mi casa? ―me preguntó la voz femenina―. Yo tengo un conservatorio y quiero que lo escuche mi hermano, que está por formar una orquesta.
Y me dio la dirección. Era en la calle México, aunque ahora ya no recuerdo el número.
Fui. Y me encontré con que era la casa de Julio De Caro. La voz del teléfono era la de su hermana Hermelinda. Era verdad: José De Caro estaba formando una orquesta y necesitaba un cantor. Me contrató. Corría el año 1935.
Yo digo que cosas como esta me pasaron muchas. Por eso creo en la fortuna, en el destino o como quiera llamárselo.
Más tarde tuve oportunidad de cantar con Julio De Caro en los famosos bailes de Pueyrredón de Flores, en los carnavales de 1937, bailes que estaban bancados por Lococo. Pero tampoco cobraba nada. Solo nos pagaban el transporte. Yo cantaba gratis pero, en cambio, cobraba como guitarrista acompañante de otros cantores. O si no, me ganaba la vida tocando la guitarra en conjuntos. Ocurría que por ese entonces yo no necesitaba mucho dinero para vivir. De modo que lo que ganaba con mis acompañamientos me alcanzaba para mis cosas.
Poco tiempo después entré como cantor de Humberto Canaro, del cual conservo una guitarra. Canaro me pagó dos funciones que hicimos en Carmen de Areco con una guitarra. En vez de darme plata me dio una guitarra. Así era la costumbre, Y aún conservo esa guitarra, porque es un instrumento muy bueno. Además, le tengo mucho cariño: es un recuerdo inolvidable de mis comienzos.
La casualidad me llevó a cantar profesionalmente con una orquesta. Pero luego seguí cantando solo. En la década del 40 ya comenzaron a pagarme. Se acabó el trueque.
Sin embargo, por desgracia, tuve que dejar de cantar. En la década del 40 estaban de moda los cantores con registro de tenor. Y como yo tenía una voz de bajo-barítono comencé a transformarme en un bicho raro. Las orquestas comenzaron a rechazarme. No me querían. Me escuchaban pero no me daban trabajo. Tuve que ganarme la vida acompañando con mi guitarra. Cada vez que abría la boca me decían: “¡No, usted tiene la voz muy gruesa!” Y hasta hubo un director que me dijo: “¿No estará enfermo del pecho? ¿Por qué no va a curarse? Consulte y después vuelva”. En fin, en todas partes el mismo sonsonete.
Como los acompañamientos no me daban lo suficiente para vivir tuve que entrar a trabajar en el Arsenal de Guerra, en su servicio administrativo. Y allí estuve durante cinco años y dejé de cantar. Y hasta pensé no cantar más. Estuve inactivo desde el 40 hasta el 44.
Una vez, por casualidad –otra vez la casualidad– me piden que actúe en la radio La Voz del Aire, que estaba frente a Radio El Mundo. La Voz del Aire pertenecía a Emilio Karstulovic, dueño, además, de la revista Sintonía, y él me pidió que cantara dos piezas en una audición folclórica. Yo le dije:
― Vea, don Emilio: hace muchos años que no canto, así que voy a hacer lo que pueda. Pero necesito una guitarra porque no tengo instrumento.
Entonces me dieron una guitarra, y canté dos piezas acompañándome yo solo en la guitarra. Una de las piezas era Caminito y la otra una zamba cuyo título ahora se me escapa.
Terminé de cantar. Suena el teléfono y me dicen:
―Alguien quiere hablar con usted.
Atiendo. Era una mujer.
―¿Usted fue el que cantó recién? ―me preguntó.
―Sí –le respondí.
―Quisiera hablar con usted porque estamos formando una orquesta y queremos que usted intervenga en ella.
Lo mismo que me había pasado con De Caro. Voy a la dirección que me dio la voz femenina y me encuentro con Carmen Duval, mujer de Horacio Salgán.
Arreglé con Horacio Salgán. Pero le previne:
―Vea, hace años que no canto. Así que vamos a probar. Si me aplaude la gente me quedo. Y si no, terminamos como amigos…
La prueba de fuego fue en un club de Avellaneda. La situación era brava: yo tenía dos o tres piezas como todo repertorio. Y el asunto fue bien. La gente aplaudía mucho. A mí me llamó la atención que me aplaudieran porque hacía años que no cantaba en público.
Durante tres años formé parte de la orquesta de Horacio Salgán, hasta el año 1947. Terminó el contrato y una vez que estaba cantando en un lugar que se llamaba El Jardín de Flores, en la calle Rivadavia, fue a escucharme Pichuco Troilo. Le habían comentado que yo gustaba mucho en los bailes y en los cafés, y me propuso que fuera el cantor de su orquesta.
Estuve con Pichuco otros tres años más, del 47 al 50. Después del 50 me hicieron una propuesta en Radio Belgrano y pasé a formar parte de su elenco. Me dieron una hora para cantar como solista todo lo que yo quisiera. Es decir, que desde 1950 ya no canté más con orquestas.
El año 50 es para mí el año en que realmente inicié mi carrera. Canté en todos los lugares de mi país, recorrí muchos países: hice dos giras por América, incluyendo Nueva York y Los Ángeles.
Pero volvamos hacia atrás. Cuando estaba con la orquesta de José De Caro y actuábamos en los bailes, no había micrófonos. La orquesta tocaba muy fuerte y el cantor debía hacerse oír superando la orquesta para llegar a todo el público. Era un esfuerzo titánico. Aquellos cantores que no tenían una potencia de voz natural −y también los bien dotados para hacer menos ruda la tarea− llevaban unas bocinas. Sin embargo, muchos cantores que no disponían de medios para comprar bocinas de metal –y yo estaba entre ellos– llevaban un cartón, de esos cartones de cajas de zapatos. Con el cartón se hacía un cucurucho gigante y con esas bocinas rudimentarias cantaban para el público en los bailes.
Otra vez, con Horacio Salgán, fuimos a hacer pruebas en una grabadora muy importante. Cuando terminamos de dar la prueba nos llamó el director y y nos dijo:
―Mire, la orquesta es muy rara y por eso no es muy comercial. Pero el cantor es imposible de escuchar.
Aceptó una segunda prueba pero puso una condición que fuera con otro cantor que no tuviera una voz tan gruesa. Y me vaticinó que yo no iba a llegar a nada.
Y Salgán le contestó que si no era conmigo, él no grababa. Fue así que nunca pudimos grabar con Horacio los tangos que hicimos por esos años. Los discos con esos tangos que grabamos con Salgán son de ahora. Era el mismo repertorio que hacíamos en el año 44, con las mismas orquestaciones; lo grabamos a fines de los años 60 para tener un testimonio de lo que hicimos veinte años atrás. Cosa extraña: nunca nos dejaron grabar con Salgán hasta hace muy poco tiempo.
De Radio El Mundo también nos echaron por los mismos motivos.
Más adelante, cuando entré a la orquesta de Aníbal Troilo, comenzaron a decir que por radio gustaba pero que en los bailes salía muy mal. Y siempre con el mismo pretexto: que tenía la voz muy gruesa. Más tarde argumentaron que mi voz no registraba bien en los discos, que era inescuchable. Cuando cantaba por la radio, me tiraban del saco, me sacaban del micrófono y hasta llegaron a hablarle a Troilo para que me echara.
Pero yo no me dejaba obsesionar. Me gustaba cantar y había dedicado mi vida al canto. Sabía que tenía que salir adelante. Y aprovechaba cualquier oportunidad que me ofrecían. Mi perseverancia me llevó a tratar de mejorar. Durante todo ese tiempo –el que estuve sin cantar─ aprendí mucho de la gente a la que acompañé. Aprendí a hacer muchas cosas y, sobre todo, aprendí a no hacer muchas otras que hacían otros cantores. Por ejemplo, no alargar la última vocal, uno de los defectos más repudiables de un cantor. En especial, en un cantor de tangos; a buscar los tonos de acuerdo con el tema de la letra y no de acuerdo con la música; a darle el ritmo debido al tango, teniendo en cuenta la letra (porque una cosa alegre no puede cantarse lentamente y una cosa dramática no puede cantarse a toda velocidad). Y muchas otras más, que sería muy largo enumerar. Siguiendo el ejemplo de Gardel, utilicé todos los recursos del canto clásico para incorporarlos al canto popular. Por eso, estudié canto en el Conservatorio Nacional. Fue mi mentor el maestro Elizalde. Mi madre me había mandado a ese lugar porque ella también estudiaba canto. Eso fue cuando era un adolescente. Pero más adelante, ya en 1947, volví a estudiar con el maestro Marcelo Urizar, un excelente barítono. Siempre pensando aplicar los recursos del canto clásico al canto popular, como los mordentes, los ligados, los portamentos, las escalas microtonales y muchas otras cosas más, todas ellas importantes que generalmente la crítica no tiene en cuenta porque no tenemos verdaderos críticos de canto popular (por lo menos, que yo conozca). La crítica de canto popular es simplemente impresionista, y todo se reduce a decir “Me gusta”, en última instancia, sin explicar los porqué ni destacar las virtudes técnicas o los defectos técnicos del intérprete.
Cuando yo recién entré a la orquesta de Troilo, fuimos a un lugar en el Tigre. Como ya dije, yo tenía cuatro o cinco piezas como todo repertorio, porque recién entraba al conjunto.
El lugar estaba lleno de gente. Pichuco me dijo:
― Ahora le toca cantar a usted.
Canté un tango. La gente dejó de bailar, se arrimó al escenario; gritaban, aplaudían y tiraban las cosas al aire. Canté otro tango y pasó lo mismo. Entonces, el Gordo me dijo:
― Mire, bájese del palco porque me parece que hay cargada. Me parece que lo están cargando.
― ¿A usted le parece? ―le pregunté.
― Sí. ¿No ve lo que hacen? Tiran las cosas…
― Pero en los bailes siempre me aplauden así ―le contesté.
― ¿Siempre? ―insistió el Gordo con desconfianza.
― Siempre…
― ¿Está seguro…?
― Sí… No tenga cuidado… no va a pasar nada.
Muchos años más tarde, Pichuco solía acordarse de ese momento.
Cuando Pichuco me llamó para integrar su orquesta, hicimos una reunión en un lugar que se llamaba La Cartuja, en Diagonal y Libertad. Estaba con Troilo, su mujer Zita. Yo llevé mi guitarra. Nos pusimos a tocar y a cantar con el Gordo, en un reservado que había en el local. Eran las 4 de la madrugada y yo ya había cantado unas cuantas cosas. El Gordo me dijo:
― Mire…, me gustaría que usted cante en mi orquesta estas cosas que usted canta con la guitarra. Va a ser toda una novedad. Así que dígame usted qué es lo que quiere para cantar en mi orquesta…, qué es lo que pretende…
Y yo le dije:
― Vea, lo que yo pretendo es tener un buen repertorio. Y dígame usted qué es lo que le gusta de todo lo que yo canto para incluirlo en el repertorio de la orquesta. Además, usted puede darme otro repertorio, así completamos uno bueno para la orquesta.
El Gordo la miró a Zita. Yo, en ese momento no me di cuenta. No tuve luces para darme cuenta qué era lo que se decían ellos con la mirada. Más tarde, Pichuco me lo contó:
― ¿Usted sabe por qué la miré a mi mujer, cuando usted dijo eso? Porque yo le dije qué es lo que pretendía para cantar en mi orquesta y yo pensé que usted me iba a contestar que quería tanta guita, como decían todos. Pero usted me habló de repertorio y no me habló de plata.
― Bueno ―le contesté―, porque yo nunca canté por plata. La plata siempre ha sido una consecuencia de lo que yo hacía.
El primer disco que grabé fue con Troilo. Era un tango de los hermanos Espósito llamado El milagro. Hablo de mi primer disco en la Argentina. Porque mis primeros discos los grabé en Odeón para ser distribuidos en Colombia. Con mi amigo Carlos Bermúdez habíamos formado un dúo. Grabamos en esa oportunidad pasillos colombianos y uno que otro tango. Acá no se editaron nunca esos discos. Grabamos como diez discos de esos. Los autores colombianos nos mandaban las partituras de los pasillos y de los tangos hechos en aquel país, y nosotros los grabábamos. El dúo se llamaba Los Cantores del Valle. Nuestros nombres no figuraban ni en las etiquetas ni en las fundas. Años más tarde, yendo a Colombia por primera vez, supe que esos discos habían tenido una gran popularidad; me encontré con los autores, es decir, los conocí. Ahora, cada vez que voy, me reciben cordialmente y me agasajan. Cuando grabé aquellos discos, ni ellos me conocían a mí ni yo conocía a nadie en Colombia. Incluso, en aquella época no escuché los discos porque en ese entonces no había una prueba de estudio como ahora, solo podían escucharse cuando salían a la venta. Nosotros grabábamos y yo le preguntaba al técnico qué le había parecido. Y el técnico me contestaba que estaba bien o mal, según la voluntad que tenía de seguir trabajando o no. Si tenían ganas de largar el trabajo, nos decía: “¡Fenómeno!”. Pero, a lo mejor salían mal.
A esos discos, como dije, recién los pude escuchar muchos años después, cuando fui a Colombia. Allí los compré y los tengo como recuerdo de una época heroica. Cuando los escuché tuve la sensación de que era otro el que cantaba. También me di cuenta de que había cambiado con los años, la forma de sentir, la forma de expresarme, la voz. Todo cambia con los años.
Los primeros contactos que tuve con el mundo de la lunfardía fueron gracias a dos amigos que tuve: uno era ladrón y el otro era su ayudante. Este muchacho provenía de buena familia, de una familia que ha dado al país importantes políticos y diplomáticos. Mi amigo ladrón era “chorro” y asaltante. Como chorro trabajaba de “escruchante”, es decir forzando las puertas con herramientas.Los asaltantes de esa época no usaban revólver. Tenían más humanidad: asaltaban pero trataban de no herir al “cliente”. Cuanto más, algunos golpes de furca. Con el susto era suficiente.
Mi amigo, el asaltante, era muy culto, como que procedía de una buena familia, pero tenía la mente desviada y le gustaba vivir así, asaltando de noche. Tan culto era que su ayudante, un morocho fornido, tenía que leerle el Código Penal y el Código de Procedimientos. El ayudante le planteaba hechos delictivos posibles y mi amigo se hacía la defensa. Imaginaba que estaba ante el Tribunal, ante el juez, y sostenía argumentos jurídicos con una gran elocuencia. Se pasaban semanas enteras encerrados estudiando los códigos antes de dar un golpe, por las dudas les fuera mal y tuvieran que verse con la policía y la justicia.
Yo lo conocí en unas de esas reuniones a las que concurría con mi guitarra y lo que menos me imaginé es que él vivía de eso… Por su forma de vestir, de ser y de expresarse no tenía nada que ver con el hampa. Pero era del hampa. Tan es así que murió trágicamente: una noche mientras saltaba una pared, le pegaron un tiro. Murió como quería vivir.
En esa época, él también tenía amigos “caneros” que generalmente cumplían condenas o que estaban “piantados” de la cárcel. Su casa era un aguantadero, y quedaba en los confines de Saavedra. En esa casa se hablaba mucho lunfardo. A mí me invitaban a las reuniones que se hacían. Me encantaban porque para mí se abría un mundo nuevo, exótico, desconocido. Y como siempre había pensado que la música no tiene fronteras, según me decía mi padre, la guitarra –mi guitarra– fue el pasaporte que me permitió penetrar en ese territorio. Además, por aquellos años la buena música salía de los bajos fondos y ascendía hacia la superficie de la sociedad y los de arriba la paseaban por el mundo. El tango y la milonga nacieron en los bajos fondos.
En esa especie de peña de mi amigo el ladrón aprendí mucho el lunfardo. Mi amigo practicaba boxeo, lucha y leía mucho, sobre todo a los grandes novelistas. Todo ese refinamiento, toda esa cultura tenía un solo fin: poder defenderse ante la policía y la justicia.
También por esa época, los años 20, yo cantaba mucho por los studs del Bajo Belgrano, que se caracterizaba por tener muchos studs y mucho rancherío. Tanto es así que había aguas servidas en las zanjas que bordeaban las calles. Cada calle tenía, a ambos lados, enormes zanjas para que corrieran las aguas pluviales y las aguas servidas. Pero, generalmente, estas aguas quedaban estancadas y en ellas se criaban infinidad de bichos y sabandijas. Recuerdo que de esas aguas estancadas, por la noche, se desprendía una neblina espesa que flotaba suspendida en el aire y que les daba a los ranchos un aspecto siniestro.
A mí me llevaban a cantar a los studs y desde allí nos trasladábamos a los ranchos, donde siempre había un asado. Allí escuché páginas inolvidables del cancionero lunfardo, muchas de ellas anónimas. En todas esas canciones, las letras aludían a la mala vida. Yo llegué a cantar un tango que se titulaba Por ella, de Teisseire, que pintaba cómo era la vida en ese Buenos Aires que ya ha desaparecido.
El lunfardo de esa época, con respecto al actual, ha cambiado. Es una lengua que siempre se está haciendo, que siempre tiene giros nuevos; tiene que inventar su idioma cada día. Cuando las palabras se gastan –y se gastan cuando son conocidas–, el lunfardo debe inventar otras, cambiar el código cifrado que solo debe entenderlo la gente del ambiente y no llegar a oídos de los agentes del orden. Hay un lunfardo fosilizado y hay un lunfardo vivo. El vivo es actual, el que los hablantes del lunfardo usan en nuestros días. El fósil es aquel que alguna vez fue usado por la gente de mal vivir pero que ha sido fijado por la literatura, por las letras de los tangos y las milongas, por la poesía lunfarda. Hay así un lunfardo antiguo y uno moderno. Pero, curiosamente, ni el uno ni el otro están al alcance del gran público. El primero porque sus arcaísmos tienen que ser explicados a los que se inician en la literatura lunfarda. El lunfardo moderno, porque las palabras nuevas, si llegan al gran público, ya no sirven para el ambiente y deben ser reemplazadas. La vida cambia. Siempre es otra cosa. Y el idioma cambia con la vida, pero a una velocidad que es la del lunfardo; a una mayor velocidad que la llamada lengua corriente.
Y hablando de las transformaciones del lunfardo, daré algunos ejemplos. En aquellas épocas no existía el “paralítico”. Ahora existe. Cuando yo escuché por primera vez esta palabra, me dije “debe haber algún enfermo por acá”. Pero resulta que no es así. Se llama paralítico a los automóviles robados que están fuera de funcionamiento, que están detenidos. Eso se puede decir ahora porque hay automóviles, pero en aquellas épocas en que el automóvil no se usaba o se usaba muy poco porque había muchos coches de tracción a sangre, ese término no podía existir. Fue inventado más tarde.
Mucha gente confunde “lunfardo” con “reo”. El lenguaje de Buenos Aires que se habla en público es el reo. El reo es el lenguaje del conventillo o del muchacho de la calle. El lunfardo, precisamente, es secreto, no se da a conocer. Es un lenguaje secreto que se usa en los ambientes delictivos y no en la calle. A veces, ciertas palabras lunfardas pasan al reo. Lo que yo canto, o lo que se canta en muchos tangos, es un idioma mezclado; un poco de lunfardo y otro poco de reo. Al verdadero lunfardo, el común de la gente no lo entiende. Ya hay un poco de dificultad para entender el reo, calcúlese lo que ocurrirá con el verdadero lunfardo.
Hay buenos poetas lunfardos: clásicos, si cabe la expresión, como Carlos de la Púa; y poetas modernos. Yo he grabado algunas composiciones, algunos poemas de José Pagano, que era sargento de policía de la seccional primera y que siempre me visitaba cuando yo estaba en el Marabú, allá por el año 50, y recitaba sus versos. Ha publicado varios libros, y en uno de ellos hay un tema que yo grabé, llamado Las diez de última, que dice:
Excursioné con los lances / por shucas y cabaletes / de grillos y de culata / lo laburé al más piolín. / Hice bolsa con la tela / enguillada en el pebete / y hasta solfié de sotana / que tiene el camisulín.
Y yo creo que cuando canto esto, la gente no entiende. La traducción sería más o menos esta: un lancero, un ladrón que trabaja con los dedos, anduvo por todos los bolsillos. “Shucas” son los bolsillos laterales del saco. “Cabalete” es el bolsillo de arriba. “Grillos” son los bolsillos laterales del pantalón. “Culatas”, los bolsillos de atrás. “Hice bolsa con la tela enguillada en el pebete” quiere decir que se quedó escondido en el bolsillo chico del pantalón, a los que se les llama “pebete” o “chiquilines”. Y hasta solfié la sotana que tiene el camisulín, o sea que también trabajó de “adentro” del saco o “trabajar de sotana” y en los bolsillos del chaleco o “camisulín”.
Pagano tiene también una milonga, que yo le grabé, titulada La señora del chalet. Y la canto siempre porque tiene palabras reas que son completamente comprensibles para el común de la gente. El tema gira en torno de un hombre de mala vida que hace cualquier cosa para que su amada esté bien. Y le dice:
Piantá de tu barrio reo / dejá el convento mistongo / que lo que yo te propongo / allí no lo has de encontrar. / Vas a ver qué tren diquero / con tu nueva indumentaria / pa’ que bronqueen las otarias que tienen que laburar. / Te voy a empilchar debute en una maisón francesa / ya de blanco, ya de fresa, / ya de palo o crep mongol / con cuatro o cinco pulseras, / un pedantif con brillantes / y un zarzo con un diamante / más brilloso que un farol. Y al final le dice: Aunque yo pa’ mantenerte esté siempre engaloyado / y eternamente escrachado / en la crónica policial.
Hay un lunfardo hablado. Pero hay también un lunfardo de señas. Es un lenguaje que se practica con las manos, como el de los sordomudos. Daré algunos ejemplos: pasarse la mano por la solapa quiere decir: “¡Ojo, viene la cana!”. Pasarse el dedo por la mejilla o rascarse la mejilla quiere decir: “¡Cuidado, el tipo que tenés al lado es un batidor!”. Pasarse el dorso de la mano por la mejilla de arriba abajo quiere decir: “Ese tipo es un cara afeitada” (un “cafishio” o explotador de mujeres).
Una vez en una cárcel –porque yo canté en casi todas las cárceles de Buenos Aires– le pregunté a un internado por qué estaba allí. Pero él me contestó: “¡Dequerusa, La Prensa!”, y dejó de hablar. En ese momento pasó un guardián. Yo me di cuenta de que estaba siendo vigilado: Dequerusa, cuidado; La Prensa, el guardián, porque todo lo informa como el diario del mismo nombre.
Hay muchos poetas que han escrito en lunfardo. Yo voy a citar los que son de mi preferencia. En primer lugar, Yacaré, seudónimo de Felipe Fernández; Carlos de la Púa; José Pagano. Estos son mis clásicos. Pero entre los modernos quiero nombrar al doctor Luis Alposta, Eduardo Giordalini –que vive en Bahía Blanca y es miembro de la Academia del Lunfardo y abogado–, y Mario Cesere, corredor de bolsa. Porque hay muchos poetas lunfardos que no son lunfardos. A muchos poemas de estos poetas jóvenes yo les he puesto música y los he grabado. Tampoco quiero olvidarme de Juan Bautista Devoto, que era director del Museo de Bellas Artes de La Plata.
Constantemente, me visitan jóvenes que escriben en lunfardo: yo compongo música para sus poemas y los grabo, en la medida en que se pueden grabar, porque el público que gusta de esta literatura, por razones comprensibles, es muy limitado.
Pienso grabar un disco con doce sonetos de poetas lunfardos. Una selección que quiero hacer con estos poetas que he mencionado y algunos otros que me envíen sus poemas. Incluso quisiera hablarle a Borges para que participe con un soneto, porque seguramente conoce el viejo lunfardo.
A veces me preguntan qué porvenir tiene el lunfardo. Y bien, como todas las llamadas lenguas verdes, argot, caló, etc. el lunfardo es una fuente de renovación de la lengua. Es verdad que muchas palabras caen en desuso sin ser incorporadas a la lengua del común de la gente. Pero hay otras que ingresan en el habla popular, pierden vigencia para la lunfardía pero se incorporan al idioma. La lista de palabras lunfardas que han pasado al lenguaje de los argentinos sería larga. Algunas de ellas quizás serán aprobadas como argentinismos por la Real Academia Española. Es decir, quedarán fijadas. Algo así pasó en otros tiempos con la germanía, que era el lunfardo hablado en los bajos fondos de tiempos de Cervantes. No quiero pecar de erudito, pero el término “cantar” por confesar ya se utilizaba en la germanía del siglo XVII. En el episodio de El Quijote, cuando el Caballero de la Triste Figura se encuentra con los galeotes, Ginés de Pasamontes le habla en germanía. Uno de esos términos que el pillo le dice es “cantar”. Otros, como “gurapas”, nombre con que los forzados designaban a las galeras, se ha perdido, no se perpetuó en la lengua porque también se perdieron las galeras y los forzados ya no existen. Ocurre que el lunfardo sigue el ritmo de la vida. Es un lenguaje mucho más vivo que el lenguaje literario, donde las palabras tienen una mayor duración. Y como todo organismo vivo, las palabras lunfardas nacen y también mueren.

