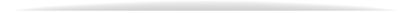
Oscar Gálvez

Mi abuelo era tornero y, como buen tornero, me hacía los automóviles de juguete. Yo tendría 3 o 4 años. Me hacía unos autitos con ruedas de las tapas de envases de yerba. En aquel tiempo había una yerba que se llamaba Cruz de Malta. Venía en unos barrilitos de arpillera que estaban tapados con redondeles de madera. Yo le hacía hacer a mi abuelo un agujero en los redondeles, hacia el eje, en el torno; yo le ponía un bulón en el medio y hacía el carrito. Yo lo maniobraba, lo manejaba, me metía bajo la cama, andaba por el patio, andaba por la vereda. Cuando me subí a un automóvil de verdad a manejar, como yo había maniobrado tanto ese carrito −era igual que un automóvil−, a mí me resultó fácil manejar: ya sabía cómo se doblaba, cómo se estacionaba dando marcha atrás. Así que ahí empezó toda mi pasión por los autos. A los 9 años, el primer automóvil que manejé fue un Ford T. En aquel tiempo el Ford T tenía tres pedales, no tenía las palancas: a la izquierda estaba el pedal del embrague; en el medio, la marcha atrás y a la derecha, el freno. Y los bigotes.
Así empecé. Porque mi padre tenía automóviles, siempre me crié dentro de los automóviles. Así nació mi pasión por el automovilismo.
Mi padre arreglaba automóviles junto con mi hermano Marcelino, que era el mayor; y Alejandro, que es el segundo. Yo soy el tercero, después venía mi hermano, el finado Juancito, y por último Roberto. Nos criamos todos dentro de los automóviles, los cinco hermanos. Mi padre se llamaba Marcelino Gálvez.
Pero no quiero decir que todos los que nacen dentro de un auto y se crían en medio de ellos lleguen a tener pasión por las tuercas. Usted ve, mi hijo Oscar Alfredo, que nació dentro de los autos de carrera, nunca tuvo esta pasión y nunca le gustaron los automóviles. Sabe manejar, maneja muy bien, pero nunca le tiró un automóvil. Cada uno nace con lo suyo. Ahora está en Europa. Trabaja como diseñador de ropa, es modelo. Vive en Londres, París y Milán, que es su zona preferida. Él nació al lado de los autos de carrera y nunca le gustó. Yo nací dentro de un auto y siempre me tiró. El destino.
Mi padre me pegaba para que fuera a la escuela. Yo trataba de que se hiciera tarde para no ir, quedarme en el taller mecánico con mi padre y armar y desarmar los automóviles.
A mí me daba rabia que mi padre me mandara a la mañana a arreglar un auto y tener que dejarlo a medio hacer; entonces lo tenía que seguir un hermano mío o algún muchacho que trabajaba en casa. En esa época yo tenía 9, 10, 11 años. Y me daba rabia no poder terminar yo el auto. Entonces, cuando eran las 12 y yo tenía que lavarme para ir a la escuela, ¿qué hacía? Trataba de que se me hiciera tarde y le decía a mi padre:
─ Mirá papá: se hizo tarde. Tengo las manos sucias. Así no puedo ir al colegio.
Mi papá renegaba y decía:
─ ¡Cómo que no te fijaste en el reloj! ¡Caray! ¿Cómo que no vas a ir a la escuela?
─Y, papá, ya no puedo ir.
Entonces, yo trataba de quedarme en casa, en el taller mecánico, terminando el trabajo que había empezado en un automóvil.
Así fue como siempre estuve con los autos. Y por eso solo hice hasta cuarto grado nada más. Porque resulta que una mañana (me acuerdo siempre: era Corpus Christi) no había clases. Un cliente vino a mi casa y le dijo a mi padre:
─Mire, don Marcelino, mi auto no me arranca.
Era un Ford T. Mi padre entonces, me dijo:
─ Andá, Tito, andá vos.
Yo tendría 13 años, más o menos.
Después el hombre nos contó que se dijo a sí mismo: “Cómo me mandan a este chico. Este chico qué sabe…”.
Fui al garaje donde el auto no le arrancaba. Me acuerdo de que tenía un problema de electricidad porque en aquel tiempo los Ford T tenían cuatro bobinas que daban la corriente a cada bujía.
Lo arreglé, el auto arrancó y volví a mi casa. El hombre se quedó boquiabierto y dijo:
─ ¡Cómo es de chico, pero lo arregló!
En la puerta de mi casa le fui a dar manija al coche y me dio una “patada” –la famosa “patada” que daba el Ford T al darle manija─ y me fracturó el brazo. El hombre casi lloraba. Dijo:
─ ¡Pobre chico! Le hicieron el mal de ojo en el garaje. Porque todos los hombres grandes no lo podían arreglar en el garaje y este chico lo arregló y por eso le han hecho el mal de ojo.
Mi padre me llevó al Hospital Durand. Me enyesaron el brazo y estuve 40 días con el brazo enyesado; ahí me empeciné y no quise ir más a la escuela. Así que terminé cuarto grado y nunca más fui al colegio. Todo lo que aprendí después, lo aprendí de grande. De grande me arrepentí de no haber terminado sexto grado. Mis chicos, sí. Mis chicos han ido al Nacional. Mi hija se ha recibido de profesora de Bellas Artes. Saben un montón, porque les hice aprender lo que yo no había aprendido.
El taller de mi padre estaba en la calle Luis Viale y Olaya. Pero mi padre se inició primero con un taller en la calle Rondeau, en Parque de los Patricios. Yo nací en Urquiza y Garro. Después, mi padre se mudó con mis finados abuelos a Luis Viale, que antes se llamaba Diógenes. Después compró un terreno en la Avenida San Martín 1574 y ahí puso el taller mecánico, y es donde yo iba al colegio y ahí nos criamos todos, en el taller mecánico y de ahí no quise ir más al colegio.
Un día, le dije a mi madre:
─ Mamita ¿me dejás comprar un automóvil?
Y como sabían que a mí me gustaba correr –yo tenía 15 años─ me contestó:
― ¡Nooooo! ¡Qué te vas a comprar un automóvil! Te vas a matar.
Me callé la boca y, con mi hermano Juancito, fuimos juntando de a moneditas hasta llegar a los 150 pesos. Nos compramos nuestro primer Ford T a escondidas de mis padres, porque no sabían nada, se lo compramos a un amigo nuestro y lo escondimos en San Martín, en la calle Sáenz Peña, en casa de unos amigos míos que se llamaban Vidal. Con Juancito, los sábados y domingos íbamos a trabajar allí. Aparte, los días feriados hacíamos una changuita, lo llevábamos allí y arreglábamos el automóvil. Así fuimos juntando, pesito tras pesito, de a moneditas y usamos el Ford T durante varios años.
Cuando salió el Ford A, cuatro cilindros con palanca al piso, un auto mucho mejor, nos compramos uno. Corría en aquel tiempo 104 kilómetros por hora; nosotros lo habíamos comprimido para que llegara a los 110, 115. Con Juancito lo habíamos arreglado y lo seguíamos teniendo escondido en casa de los Vidal.
En 1932, cuando salió el primer V8, cambiamos nuestro Ford A. Después tuvimos el modelo 33, 34; y en el 35 dijimos con Juancito: “Bueno, tenemos que seguir juntando dinero”. Vendimos el Ford A en 850 pesos y compramos un V8 modelo 35. Ese ya corría a 135 kilómetros por hora. Nosotros lo comprimimos y llegó a dar 145.
Con ese coche fui a las picadas durante cinco años. Nos llamaban “los reyes de la picada”. Corríamos frente a Ríver Plate los lunes a la noche. Nos juntábamos después de las doce, ya no había tránsito de contrabando: la policía no iba por ahí. Picábamos desde donde empieza River Plate, donde está el edificio de Aguas Corrientes hasta el Tiro Federal. En aquel tiempo solamente habían asfaltado ese tramo y por eso corríamos ahí, ida y vuelta. Nos juntábamos tres o cuatro autos, corríamos, volvíamos. Ganaba. Volvía a correr con otro que me desafiaba. Así fuimos “los reyes de la picada” durante cinco años.
Después, la cosa se echó a perder porque venía gente de todas partes. Hubo choques. Un día que no fui, mataron a un muchacho en un percance. La policía les puso coto a las picadas y no se pudo correr más.
Cuando yo iba a la picada me decían todos los muchachos:
─ ¡Che, qué bien que manejás! ¿Por qué no corrés?
Y me empezaron a animar. Bueno, una mañana, un mes antes del 5 de agosto de 1937, leí en el diario El Mundo, que en ese entonces valía cinco centavos, que se corría al mes un gran premio. Nos dijimos con Juancito: “Mirá qué bien, podríamos correr este Gran Premio con la voiturette que tenemos”. Era una voiturette fuerte, modelo 35. Pero Juan era menor y no me podía acompañar.
Comenzamos a hacer memoria y nos preguntamos:
─ ¿Con quién podemos correr?
─ Con Horacio Mariscal ─nos dijimos.
Macanudo. Horacio Mariscal es el de los “Elásticos Mariscal”. Y fuimos.
─ Horacio ─le pregunté─ ¿qué te parece, correrías conmigo de acompañante?
Horacio era muy amigo mío, muy hincha mío.
─ Bueno, Tito ─me contestó─. ¿Pero cómo hacemos?
Hicimos números. Las gomas costaban 500 pesos.
Calculamos lo que nos iba a costar el arreglo del auto. Yo tenía un taller con Juancito. Ya nos habíamos independizado del viejo. Los “fierros” no me iban a costar mucho. Ya me había ido de lo de mi padre porque si yo hubiera seguido ahí, no hubiera podido haber corrido. Cuando cumplí 22 años me fui y me instalé un taller con Juancito. Y fue así como pudimos correr.
Esa mañana resolvimos con Mariscal que íbamos a correr pero nos faltaba plata para las gomas. El papá de Horacio salió de fiador por las siete cubiertas que costaban 500 pesos. Nos las entregó el gomero, preparamos el auto y largamos el 5 de agosto de 1937. Fue cuando hice el récord a Rosario, en tres horas y un minuto. Y hubiera hecho el récord a Córdoba, pero en cierto momento, Horacio me dijo:
─ Tito, mirá: ¿por qué no lo hacés resollar al motor? Levantale un poquito el pie.
Dije:
─ Y, Horacio. Tenés razón.
Levanté el pie un rato y pierdo el récord a Córdoba por 29 segundos. Lo ganó Pedrazzini.
Largamos de Córdoba hacia Santa Fe y como yo no conocía la ruta −un día solamente había ido a Córdoba−, nos perdimos en el camino y no pude ganar la primera etapa. Llegamos sextos en la primera etapa. Toda la gente decía:
─ ¡Ese tipo es un tapado, un tapado!
Bueno. La mañana que largué, estaba un amigo mío, Américo Buraschi, que hoy es concesionario de Ford en General Lavalle. En aquel tiempo, Américo lo acompañaba al inglés Mac Carthy, que corría con Plymouth, y me dijo:
─ ¡Tito, sos un fenómeno! Cuidate, estás en boca de todo el mundo. ¡Sos un fenómeno!
Y me lo repetía un montón de veces:
─ ¡Cuidate… cuidate…, cuidate!
Pero yo, como en aquel tiempo no andaba con el cerebro, andaba solo con el pie en el acelerador y a fondo, en una hondonada el auto dio tres vueltas. Menos mal que no nos mató. Menos mal que corríamos con capota baja. Era la hora de no morirse. En el primer vuelco, el coche lo tiró a Mariscal. En el segundo vuelco, me tiró a mí, y en el tercero el auto se fue. Pero quedó tan abollado que no pude seguir. Llegué a Hernandarias, donde había una agencia Ford, y la casualidad: me encontré con un amigo mío que se llamaba Raimondi. Me ayudó a arreglar el auto, pero ya llegamos fuera de hora. La etapa era Paraná-Corrientes. Tuve que abandonar. Vine de vuelta a Buenos Aires y comencé de nuevo.
¿Qué se siente cuando un auto vuelca? En ese, mi primer vuelco, me dije, con el ruido que hacía el coche: “Ahí se me viene encima mío y me mata”. Menos mal que nos dejó y se fue. Iba volcando solo. Cuando uno vuelca, lo primero que se desea es que pare el ruido. El ruido es el signo más evidente del peligro, del peligro de muerte. Un vuelco puede durar unos minutos. Pero el ruido pareciera que no termina nunca, que dura horas y horas y lo único que uno quiere es que termine de una buena vez. Cuando el ruido termina y uno abre los ojos, sabe que tiene vida.
He volcado con otros autos, con coupés cerradas. Cuando el ruido para, uno sabe que puede salir, Uno está esperando que pare el ruido para poder salir. Y va pensando: “¿Adónde iré a parar?”. Porque en ese momento, lo único que uno quiere es salir pronto del ruido.
Ahora quiero hablar de la sensación de velocidad. Esa sensación nace dentro de uno. Mi Alfa Romeo corría casi a 300 kilómetros, como máximo. La vez que más anduve, fue −siempre me acuerdo− en Necochea. Gané la carrera. La recta tenía 1.500, 1.600 metros y ahí levantaba 267 kilómetros por hora. Yo me bajaba del auto, de andar a 267 kilómetros por hora, y decía: “Este auto no corre”. Porque se acostumbra el cuerpo; se acostumbra la vista, se acostumbra la velocidad mental. Uno se va acostumbrando a esa velocidad. A mí me da igual andar a 200 que a 300. Pasados los 80, ya no hay vértigo. La velocidad se vuelve algo normal. Pero uno lleva el control de todo. Yo sé cómo está corriendo el auto, pero el cuerpo se acostumbra. Entonces a uno se le hace muy natural correr. Yo tengo el Fairlane mío, que corre 198 kilómetros. Rara vez ando ahora a 190, pero cuando ando a esa velocidad en una ruta que está despejada –como estoy en el equipo Ford, a veces voy a una carrera−, voy a 190 y a los pocos minutos de andar a esa velocidad, ahora, después de tantos años, me parece que ando a 100 o a menos. Pero eso sí, aunque yo no tenga velocímetro o cuentarrevoluciones, le puedo decir a qué velocidad está andando la máquina, porque a la velocidad la siento en el cuerpo. Yo sé que viniendo a 200 kilómetros, aunque no tenga el letrero 300 metros, o 500 metros, se cuándo tengo que frenar porque la velocidad es como mi segunda naturaleza.
Cuando corrí con Juancito en el año 39, largamos de aquí, de Buenos Aires. La etapa era Buenos Aires-Rosario-Córdoba-Santa Fe. Llegamos a Santa Fe y había llovido torrencialmente dos días antes. A la mañana, el Gran Premio se largó igual. En Santa Fe pasábamos a Paraná con la balsa. Entre Paraná y Concordia había tanto barro que yo le puse al coche cuatro pantaneras. Juancito era mi acompañante. Largué el sexto. Al rato pasé al quinto, al rato pasé al cuarto, al rato pasé al tercero, al rato pasé al segundo y cuando tenía que pasar al primero, que era Pablo de Rada, Juancito y yo nos miramos y nos dijimos: “¿Qué hacemos?”. Juancito me contestó:
─ Y, Tito, pasalo.
Nunca había ganado la punta de una carrera. Lo pasé. Juancito no hacía nada más que bombear agua al radiador, porque como había tanto barro, tenía que andar en primera y segunda, primera y segunda. No podíamos poner tercera. Lo pasé al primero y seguí andando en punta y seguí, y seguí y seguí. Llegué a un surtidor de nafta después de haber andado no sé si doscientos kilómetros. Ese día no volaban los aviones, no había medios de comunicación ni nada. Me paro en el surtidor a cargar nafta. El auto me había consumido como doscientos litros. El surtidor era a mano. El hombre bombeaba. Yo le gritaba:
─ ¡Métale! ¡Métale!
─ No se apure. Si los trae cortados ─me decía el hombre de la bomba.
“¿Qué cortados ni qué cortados?, me decía yo. No sé cómo viene el de atrás”.
Llegué a Concordia. EL segundo llegó como a la media hora. Con Juancito pusimos el auto en el parque cerrado, fuimos al hotel y cuando me estaba bañando, oí las bombas que tiraban: llegaba el segundo automóvil. Con Juan teníamos una alegría enorme. “Recién llego el segundo”, nos decíamos.
Pensábamos que la carrera iba a seguir. Pero como habían abandonado como cincuenta o sesenta corredores, dieron por finalizada la carrera y me consagraron ganador. El premio, me acuerdo, eran tres mil ochocientos pesos. El coche nos había costado tres mil ochocientos pesos.
─ ¡Qué suerte! ─le dije a Juancito─. Ya tenemos el auto en casa.
Después se largó un nuevo Gran Premio, de Córdoba a La Plata, y aunque no pudiéramos ganar, ya teníamos el auto en el bolsillo. Menos mal.
Porque en aquella época andábamos con las moneditas y con el tallercito juntándonos el pesito. No es como ahora, que el corredor es profesional, le dan todo. En aquel tiempo las cosas eran a base de sacrificio. Cada uno pagaba lo suyo. Todo era individual.
Embarcamos los autos hacia Córdoba. Revisamos todos los automóviles de carrera. Largamos y volvimos a ganar. Mi auto tenía el número 23.
Cuando lográbamos una victoria, con Juan nos decíamos:
─ No tenemos que engrupirnos. Hemos ganado porque la suerte nos acompañó. Pero tenemos que seguir luchando, tenemos que trabajar, tenemos que mejorarnos para ganar la próxima carrera.
Así hacía yo. Terminaba una carrera y trataba de mejorarme, de superarme, para ganar la otra.
La sensación de triunfo era una alegría, pero no una alegría con orgullo, de engrupirse, no.
─ Vamos a hacer un plan ─nos decíamos con Juancito─. Nos vamos a enjuiciar. Vamos a ver por qué hemos ganado.
Entonces analizábamos por qué habíamos ganado: porque teníamos el auto bien arreglado, porque habíamos cuidado la caja, el embrague, los frenos. Habíamos ganado por un conjunto de cosas. Y tratábamos de superarnos para la próxima carrera.
Juan aprendió conmigo y era un león para correr. Preparaba bien el auto, era trabajador al máximo. Fue mi mejor acompañante. Me acuerdo de que un día, yendo a Perú, en el año 40 (la etapa era Nazca-Lima) llegando a Lima yo tenía una caja soldada que la había repuesto en Callapata. En aquel tiempo solamente daban una hora para arreglos. Tenía el parabrisas roto, porque me lo había roto un pájaro y tenía la caja soldada. Y en Lima teníamos una hora para cambiarla. Mientras yo andaba a 150 kilómetros, le dije a Juan que fuera destornillándome el parabrisas. Juan destornilló el parabrisas. Le dije que me destornillara la tabla del piso. Juan destornilló la tabla del piso. Juan hacía cualquier cosa. Era múltiple. Por eso, cuando corríamos en contra de Juan, era el “enemigo” más terrible que yo tenía. Sabía todas las cosas como yo, y hacía todo al pie de la letra, como hacía yo.
El día fatal en que Juancito volcó, yo no estaba ahí. Estaba en Monte Hermoso. Fue en el año 63. El 3 de marzo es el aniversario de la muerte de Juan. Juan se mató el 3 de marzo del 63. Ahora se cumplen diez años.
Fue la única vez en mi vida que yo le dije a Juancito que no fuera a Olavarría. ¿Sabe por qué? Porque en Olavarría se divide la hinchada. El cincuenta por ciento es de los Gálvez y el cincuenta por ciento es de Emiliozzi. Juan había ido un día a esa carrera y no ganó. Yo llegué segundo y la gente nos gritaba; a Juancito le tiraron piedras. Y a mí, como me gritaron, me dije: “No voy más. En todas partes del país adonde voy, a mí me aplauden. No puede ser que aquí me griten”. Entonces resolví no ir más a Olavarría. Un día vino Juancito a verme al negocio de la Avenida Beiró y me dijo:
─ Voy a ir a Olavarría.
─ Juan ─le dije─, no vayas a Olavarría. Para qué vas a ir si tenés 33 carreras en el año.
Juan era de poco hablar. No me dijo nada. Pero le dijo a mi socio, Pepe Martín:
─ Voy a ir a todas las carreras del año.
Yo tenía un presentimiento muy feo. Fue a Olavarría y se mató, todo por no tener cinturón de seguridad, porque si lo hubiera tenido, no pegaba con la cabeza en el techo. Al pegar con la cabeza en el techo, se fracturó la vértebra cervical y murió en el acto, no sufrió nada.
Yo estaba escuchando la radio. Sabía que el auto de Emiliozzi caminaba muy fuerte. Yo estaba con Pepe Martín y Juan tenía el número 5. Iba primero. Pepe me dijo:
─ Hoy va a ganar Juancito.
Yo le dije:
─ No. Se está jugando la vida. Cuando el camino se orée, Emiliozzi, con la velocidad que tiene, se le va a ir adelante.
Y efectivamente, Juan estaba a 49 segundos de Emiliozzi y se le fue achicando la diferencia. Cuando el camino se fue oreando, Emiliozzi empezó a apretar un poquito más. Juan tenía que apurarse fuerte, tenía que jugarse la vida para poder ganar. Juan era un tipo de tanta entereza, era tan guapo, que se jugaba. Al llegar a una parte que se llama la Curva de los Chilenos, en una S, se le fue el auto y se clavó en un montículo de tierra, capotó y, al capotar, y al no tener cinturón, dio con la cabeza en el techo y murió.
Mis amigos me decían:
─ Vos sos brujo.
No. No soy brujo. Conozco lo que son las carreras. Yo sabía que tenía que jugarse porque estaba corriendo en tierra de Emiliozzi. Juan hacía tres años que no iba a correr. Había aligerado el auto. Dijo:
─ Voy, y voy a ganar.
Pero nunca conviene ir a vengarse en una carrera. Era preferible no ir. Pero Juan tuvo el capricho de ir y fue la fatalidad. El destino de cada uno está marcado como el destino mío con Juancito cuando nos caímos al precipicio en el año 40; no me maté yo ni se mató Juancito. Y eso que nos caímos doscientos veinte metros. Me caí llegando a Nazca. Me quedé sin luz en Palpa, en Lima. Había que dar la vuelta en redondo alrededor de un precipicio, pero al quedarme sin luz, me fui al fondo. Cuando caí me decía: “¿Adónde iré a parar?”. El auto me tiró, me dejó sin conocimiento y, por suerte, no me mató. Juan quedó con conocimiento. En ese mismo lugar, el finado Julio Pérez se quedó con su coche en balanza. Juancito desde el fondo del precipicio gritaba:
─ ¡Fangio…! ¡Musso…! ¡Pérez…!
Pensaba que en el borde, alguno de los tres coches podía ser. Y Bernardo Pérez, el acompañante de Julio Pérez que aún vive, le dijo a Julio:
─ Mirá. Tenemos gente que nos va a venir a sacar. Estoy oyendo gritar.
Juan seguía gritando. Al fin, dijo Pérez:
─ Che: los gritos vienen del fondo del precipicio.
Enfoca el farito buscahuellas y exclama:
─ ¡Uyyy! ¡Mirá…! Los hermanos Gálvez están en el fondo.
Menos mal que él nos vio. En el próximo pueblo avisaron y vino la gente. Los peruanos son buenísimos. En una manta me acuerdo, así remotamente, me sacaron, me hicieron como una camilla. Me sacaron del fondo, me llevaron en avión hasta Lima y allí estuve 18 días en el Sanatorio Loayza. Dejé muy buenos amigos en el Perú. Es que un corredor va cosechando amigos en todas partes del mundo, y eso es lo lindo del Turismo de Carretera.
Estuve dos días medio inconsciente porque me pegué en la cabeza, me rasgué el omóplato, me lo hundí un poquitito y el golpe me arrancó los zapatos, así que nunca voy a morir con los botines puestos. Me encontraron descalzo. Tenía moretones por todas partes. Juancito tenía solamente un ojo negro. De ahí que yo me dije: “Nunca los Gálvez juntos van a morir en carrera”. Porque si no nos matamos ese día, que caímos más de doscientos metros abajo, no nos podíamos matar en otra.
Pero Juancito no corría conmigo cuando murió. La fatalidad eligió la forma más tonta para llevarse a mi hermano.
Hay corredores que son supersticiosos. Yo no lo soy. Juancito era un poco supersticioso. Un día le tocó el número 13 y le puso 13 más 1 para que así le diera 14. A Menditeguy le pasó igual, y también le puso 13 más 1. Muchos de mis colegas le tienen alergia al 13. Yo, no. A mí, que me toque el 12, el 13, el 5; a mí no me interesa. Hay otros que llevan diversas clases de amuletos: bolsitas con yerbas adentro, medallitas, patas de conejo. Yo nunca llevé nada. Trataba de manejar lo mejor posible. Si usted maneja mal, no hay medallita ni amuleto que lo salve. Y lo mismo va a volcar y se va a romper los huesos.
El primer triunfo, el del 39, causó una gran alegría en mi casa. Mi madre no se alegró tanto. Ella ya sabía que yo iba a correr. Cuando debuté, en el 37, yo ya tenía 22 años y mi padre y mi madre no querían que corriera. Me mandaron a un tío mío: Salvador. Lo mandó mi madre porque era su hermano.
─ Andá, decile a Tito que no corra. Cómo va a correr.
Vino mi tío y me dijo:
─ ¡Tito! Cómo vas a correr. Vas a correr contra Riganti, contra Blanco, contra Gaudino.
Yo le contesté:
─ Tío: nadie nace sabiendo. Todo el mundo empezó sin saber, y después aprendió.
Mi tío venía decidido a decirme que no corriera. Y comencé a mostrarle cómo tenía el auto preparado. Al final se convenció, y terminó diciéndome:
─ Tito, corré y ganales a todos.
Vino a prohibirme que corriera y se fue siendo hincha mío.
Mi debut, con el récord a Rosario causó una revolución en la familia. Mi padre medio lo aceptó. Me fue a esperar cuando vine de vuelta. Pero mi madre siempre me decía:
─ Tito, no corras.
Mi madre nunca quiso que corriera. Siempre temía que nos pasara algo.
Yo le decía:
─ Mamita, estese tranquila. ¡Qué nos va a pasar!
Parece mentira. Mi madre tenía fe de que a mí no me iba a pasar nada. Pero con Juan, tenía un poco de miedo de que le pasara algo. Parecía como si presintiera que algo le iba a pasar a Juancito.
A raíz de la muerte de Juan, toda mi familia, la Ford Motors Argentina y todos mis amigos, me dijeron:
─ No. No corras más. Para qué vas a correr. A ver si te pasa algo como a Juan. Te queremos vivo.
Entonces corrí un año más y abandoné, porque todos estaban en contra mío, menos mi esposa. Me puse de novio con mi mujer cuando era corredor, me quería corredor, se acostumbró a que yo fuera corredor. Cuando tomé parte en el Premio Mar y Sierras en 1949, la llevé a ella como acompañante. Maneja muy bien. A Elsa Amelia la conocí casualmente. Yo iba con Pepe Martín a ver a otro amigo mío, que vivía en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Al gordo Bigatti le había agarrado la aftosa, me acuerdo bien. La que después iba a ser mi mujer venía de Luján con las hermanas y otras amigas, en otro auto. Yo iba con mi auto de carrera, ablandándolo. Nos paramos. Les hablamos y allí comenzó el noviazgo. La visité, la visité y al final me casé. En el año 49 fue mi acompañante en la carrera que le dije. Al año siguiente, nació mi primer hijo: “Pelito”. Yo quería correr con ella para dejar un precedente: que una mujer podía correr y ganar. Y le íbamos ganando a Juancito por un minuto. Pero tuve mala suerte: quemé el condensador y perdí la carrera por dos minutos. La ganó Juancito.
Corrí durante 27 años. Empecé el 5 de agosto de 1937. La última carrera en que intervine fue en Junín, provincia de Buenos Aires; en 1964, a bordo de un Falcon. Los directivos de la Ford Argentina tenían un problema: la caja se engranaba. Yo quise probarlo y saber el porqué de la falla, si era por mal manejo o por defecto de la caja. Corrí con Pepito Giménez, que más tarde tuvo la mala suerte de matarse en el autódromo. Descubrí cuál era el defecto. Gracias a eso, las etapas de montaña del Gran Premio de los Dos Océanos, las ganaron los Falcon cuando fue subsanada la falla.
No sentí nostalgias cuando corrí mi última carrera. Quizás porque en mi vida, yo analizo todas las cosas. Me dije: “Bueno, mi ciclo lo cumplí. Corrí 27 años. Qué más voy a hacer de todo lo que hice”.
Tengo la satisfacción de que, cuando debuté, ese 5 de agosto de 1937, batí el récord a Rosario. Cuando cumplí mis bodas de plata con el automovilismo, un 5 de agosto de 1962, corrí en Rosario y tuve la suerte de ganar. Iba peleando con Emiliozzi y con Juancito, que eran dos titanes. Y a pesar de todo, gané.
Voy siempre a las carreras. Como estoy en el equipo de Ford, tengo que ir. Pero también voy porque quiero aprender. En nuestro oficio no se termina nunca de aprender.
A pesar de que la mayor parte de mi actuación la cumplí en el Turismo de Carretera, también corrí en las especiales. Yo tenía un Alfa Romeo de 3.800 litros que compré a medias con Julio Romeo y con Ernesto Pedrini. Pero después me fui quedando como único dueño porque, para mis amigos, era muy cara la manutención de la máquina. Con ese Alfa Romeo fui el primero que les ganó a los italianos en Palermo. Era un día de lluvia. Corrían Varzi, Villoresi, Farina, el príncipe Bira, Juan Manuel Fangio.
Quiero ahora señalar cuáles son las diferencias entre el Turismo de Carretera y las especiales. El Turismo de Carretera es un automóvil que uno tiene que adaptar a un camino malo, como eran en aquel tiempo la mayoría de los caminos. A los coches les poníamos amortiguadores dobles por rueda. El piloto de T.C. tiene que saber improvisar. Cuando ve un obstáculo en la carretera, tiene que apelar a su sangre fría y a su imaginación. Hay que resolver en el momento, y ese momento son segundos o fracciones de segundos. No hablo de cuando se le cruza a uno un animal, porque si uno agarra un animal de frente, es seguro que se mata. De los inconvenientes que hablo son estos: por ejemplo, usted viene a 200 kilómetros por hora y, de repente, surge un lomo de burro, entonces vuela por el aire, capota el auto y adiós para siempre. Cuando yo hacía la ruta, el recorrido previo a cada carrera (porque antes de cada carrera, un corredor debe recorrer la ruta para conocerla palmo a palmo), anotaba dónde estaban los lomos de burro y otras dificultades. Pero, a veces, estas dificultades ubicadas lo sorprenden al corredor. Resulta que el cuentakilómetros puede variar. También, con la variación de velocidad, varían los puntos de referencia que se toman, como ser una casa, una tranquera, etc., y entonces la dificultad se transforma en sorpresa, a pesar de estar catalogada y precisada. Muchas veces me he quedado, a causa de un lomo de burro, andando en dos ruedas, en las dos ruedas delanteras, hasta que, luego de planear, todo el coche termina por caer sobre las cuatro.
La pista, no. Es otra cosa. Mi Alfa Romeo estaba hecho para caminar a casi 300 kilómetros por hora. Era un auto cuya parte más alta tenía un metro 4 centímetros. Ahora todavía son más bajos. Ahora tienen 56 centímetros. Aparte, mi Alfa Romeo tenía gomas especiales, una gran estabilidad. Pero volvamos. El corredor de “especiales” analiza el circuito y dice: “Bueno, sé que a los 300 metros pongo tercera, a los 200 pongo segunda; luego de aquel viraje vuelvo a poner tercera y luego paso rápidamente a cuarta”. Es decir, estudia el circuito. Lo cerebra. Se lo mete en la cabeza y cuando está en la pista hace las cosas siempre igual, siempre igual, siempre igual. Es totalmente diferente a una carretera. Yo considero más difícil la carretera, pero la carretera de antes, que correr el circuito.

